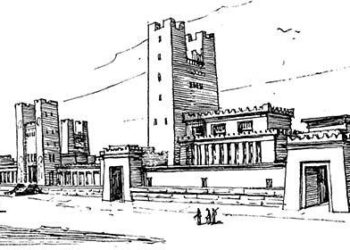Las elecciones presidenciales estadounidenses concluyeron con la monumental sorpresa de la victoria de Donald Trump, que ha vuelto a romper todos los pronósticos. Todas las encuestas fallaron (como en Colombia, como en el Brexit británico) y el sucesor de Obama al frente de la nación más poderosa del mundo será el polémico multimillonario, estrella de la televisión basura y experto en exabruptos. El escándalo ha sido enorme, pero los medios de comunicación, tremendamente desprestigiados por haber primado sus prejuicios ideológicos por encima de la información rigurosa, insisten en considerar a los más de 61 millones de votantes de Trump como un hatajo de racistas y extremistas en lugar de analizar seriamente lo sucedido.
Empezando por el profundo malestar que ha ido desarrollándose en los Estados Unidos durante los ocho años de presidencia de Obama. Porque, si bien Barack Obama no podía optar a la reelección, la candidata demócrata Hillary Clinton se presentaba como la continuadora de su legado y su derrota supone también el rechazo de las políticas impulsadas por Obama.
La recuperación económica de los Estados Unidos durante estos ocho años ha sido, aunque no tan vigorosa como algunos pretenden, real… pero al mismo tiempo ha quedado lastrada por el elevadísimo déficit público, que Obama ha multiplicado por un 121%, el fuerte incremento de quienes tiran la toalla y abandonan la búsqueda de un puesto de trabajo (y de este modo dejan de formar parte de las estadísticas de desempleo), en concreto once millones de estadounidenses han salido de la fuerza de trabajo durante el periodo Obama y el retroceso generalizado de las rentas, especialmente intenso entre las clases medias y medias-bajas. La débil y desigual recuperación económica, unida a la erosión de los vínculos que antaño formaban comunidades robustas, están en el origen de un dato que sorprendió a todos a principios de este año y que ya mostraba ese iceberg de malestar que ha resultado clave para la victoria de Trump: por primera vez en décadas la esperanza de vida en los Estados Unidos se reducía. ¿La clave? El incremento de la mortalidad entre los blancos de mediana edad provocada por suicidios, alcoholismo y consumo de drogas.
Pero más allá de la economía, si algo ha caracterizado la presidencia de Obama es su determinación por imponer, sin detenerse ante nada, un proyecto de ingeniería social basado en la ideología de género. La inflexibilidad a la hora de imponer, también a las instituciones religiosas, el llamado «mandato contraceptivo», que les obliga a contratar seguros médicos para su personal que incluyan contraceptivos, esterilización y aborto, ha llevado a las Hermanitas de los Pobres (encabezando a múltiples organizaciones) al Tribunal Supremo, donde está por dirimirse el asunto. La creciente imposición de la ideología de Estado políticamente correcta y la criminalización de quienes no la siguen ha llegado a extremos al mismo tiempo ridículos e insoportables, como es el caso de la obligación de respetar un supuesto derecho a usar los cuartos de baño públicos no en función del sexo biológico, sino en base al género con el que se identifica en cada momento cada persona. Fue precisamente el hecho de que Trump se expresara sin ajustarse a lo políticamente correcto lo que le dio una enorme popularidad entre quienes viven este código impuesto como una insufrible manipulación (incluso a pesar de que dijera barbaridades, al menos era alguien que decía con naturalidad lo que pensaba). Dos últimos datos para cerrar este balance de la presidencia Obama: su proyecto estrella, la reforma sanitaria conocida como Obamacare, está haciendo aguas (Obama prometió que el coste de las primas de seguro médico bajarían, este año han subido un 25% de media), mientras que su política internacional basada en bellos discursos y uso masivo de drones ha generado numerosos embrollos que nadie sabe cómo resolver y ha llevado el prestigio e influencia de los Estados Unidos a sus cotas más bajas desde tiempos de Jimmy Carter.
Si la victoria de Trump supone el rechazo al legado de Obama, con más motivo significa el rechazo a Hillary Clinton, la que esperaba ser la primera mujer en gobernar los Estados Unidos. Hillary era una candidata con todas las bendiciones de quienes ostentan el poder (político, económico, mediático), lo que llaman el stablishment. Con numerosas donaciones, entre las que destacan las de la industria abortista que ella siempre ha promovido y las provenientes de países árabes (algunos de los cuales también han financiado al Estado Islámico) y un abrumador apoyo mediático (ningún gran medio, contrariamente a lo habitual, dio su apoyo a Trump, mientras que Hillary recogía más del 70% de este tipo de avales), la candidata demócrata era la gran favorita. Tanto que absolutamente todas las encuestas la daban como ganadora, sustentada principalmente por el apoyo masivo de las minorías negra e hispana. Por último, la candidata Hillary se caracterizó por su abierta hostilidad hacia los católicos, una actitud que ya se adivinaba cuando afirmó en público que «Los códigos culturales profundamente arraigados, las creencias religiosas y las fobias estructurales han de modificarse. Los gobiernos deben emplear sus recursos coercitivos para redefinir los dogmas religiosos tradicionales» en los casos en que éstos osan contrariar lo que el Estado ha definido como bueno y deseable (empezando, claro está, por la ideología de género). La filtración de numerosos emails de Hillary y su equipo demostró, además, que al desprecio hacia los católicos se unían los intentos de promover la heterodoxia a través de la creación y financiación de organizaciones de católicos progresistas. El escándalo fue tan grande que el obispo de Nueva York, el cardenal Dolan, exigió una disculpa pública… que nunca llegó. Las declaraciones del candidato demócrata a la vicepresidencia, Tim Kaine (un católico formado en instituciones jesuitas y que incluso dedicó un año de voluntariado en Honduras) en el sentido de que la doctrina de la Iglesia sobre la homosexualidad estaba destinada a cambiar, confirmaron a muchos católicos del peligro de una presidencia Clinton-Kaine.
Donald Trump, por su parte, ha ido dando la sorpresa en cada etapa del proceso electoral, empezando por las primarias, consiguiendo lo que parecía imposible. Trump es un millonario fanfarrón y provocador, maleducado y agresivo, que no ha respetado ninguna de las reglas no escritas de la política estadounidense. Fue precisamente esa incorrección una de las claves del atractivo de Trump, alguien que desafiaba lo «políticamente correcto», una imposición cada vez más asfixiante para muchos estadounidenses. Como buen populista, Trump prometió soluciones sin especificar el modo en que las conseguiría, más allá de un vago retorno al proteccionismo y de la promesa de restringir la inmigración. Consiguió, eso sí, movilizar masivamente a la población blanca, con especial intensidad en sus estratos de renta más bajos, mayoritaria en Estados Unidos pero empobrecida y vilipendiada a un tiempo. Además se ganó el apoyo de los norteamericanos más religiosos, tanto católicos como protestantes evangélicos, prometiendo que acabará con Obamacare y su mandato contraceptivo, respetará su libertad y propondrá a jueces contrarios al aborto para cubrir las vacantes en el Tribunal Supremo (una de ellas, la del juez Scalia, pendiente desde hace meses y clave para marcar la futura orientación de este importante órgano). Y sobre todo, Trump dejó clara su principal baza, la que hizo que finalmente muchos le votaran aun con poco entusiasmo: no era Hillary Clinton. Para muchos fueron preferibles los riesgos de Trump a las certezas de Hillary.
El día de las elecciones descubrimos que las encuestas eran erróneas y que la imagen que nos habían transmitido los medios de comunicación estaba sesgada. El malestar, el anhelo de cambio drástico, eran mayores de lo que todos habían previsto (incluso, es probable, el mismo Trump). El rechazo a lo que representaba Hillary Clinton también: Trump ganó no sólo entre los evangélicos, sino también entre los católicos, algo que pocos esperaban dado el creciente porcentaje que suponen los hispanos sobre el total de los católicos estadounidenses. Además, si bien Hillary venció entre los negros y los hispanos, Trump obtuvo mayor apoyo entre estas minorías que sus más recientes antecesores republicanos. Por poner un ejemplo, el estado clave de Florida no se gana sólo con el voto de la población blanca: Trump ha conseguido que uno de cada tres hispanos le dé su voto. Y además ha conseguido para el Partido Republicano la mayoría tanto en el Senado como en el Congreso, algo que no sucedía desde 1922.
Tras el terremoto electoral, se abre ahora una nueva etapa repleta de incertidumbre, empezando por el propio presidente, cuyo imprevisible e impulsivo estilo está por ver cómo encajará en la presidencia de la nación más poderosa de la Tierra. Su estilo de mando, el equipo del que se rodeará, las limitaciones que tendrá que afrontar cuando asuma la presidencia el próximo 20 de enero, irán clarificando qué tipo de presidencia va a ser la de este atípico presidente. En principio, lo previsible es que la administración Trump restrinja la inmigración e imponga nuevos aranceles a las importaciones, apueste por una política exterior más realista, que contemple una distensión con Rusia y que, al mismo tiempo, tome medidas para derrotar al Estado Islámico. Su propuesta para cubrir el puesto vacante en el Tribunal Supremo y su apoyo, o no, a la propuesta de retirar la financiación con dinero público de la multinacional abortista Planned Parenthood van a ser claves para descubrir si Donald Trump hablaba en serio cuando cortejaba el voto de los católicos o si era todo una añagaza electoral.
La guerra cada vez menos fría entre Israel e Irán
Joe Biden no ha podido disfrutar de un día de tranquilidad en Oriente Medio, donde la tensión entre Israel e Irán no hace más que crecer. Uno de los momentos álgidos se produjo a principios de abril cuando la...