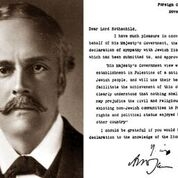Del racionalismo al panteísmo
Entre los personajes cuya influencia ha sido determinante en el devenir de la historia y de la cultura occidental, destaca el ginebrino Rousseau. A pocos como a él se les podría atribuir el título honorífico de padres fundadores de la modernidad, tal vez junto a Descartes y a los empiristas y emotivistas ingleses, como Locke y Hume. Aunque unos y otros reciben en mayor o menor grado ideas que años atrás Galileo, Bacon, o Maquiavelo, ya pergeñaron, es el Siglo de las Luces el que dará forma más clara y radical a un pensamiento nuevo, más sistematizado, primero a través de Kant y, poco después, en la obra de Hegel. Estas nuevas ideas contarán con una difusión propagandística desconocida hasta la época. Ideas que podríamos llamar de laboratorio, intuidas junto a la estufa, como Descartes, o en una oscura taberna de Ámsterdam, puliendo lentes de amatista, como el marrano Spinoza, ganándose la vida en su permanente destierro, ideas de hombres solitarios que, de repente, se recogen, se sistematizan, se ordenan temáticamente en esa gran obra de la refundación de Occidente que es la Enciclopedia. Esta va a ser la función mesiánica de la Enciclopedia y de sus profetas: llevar a todas las gentes por el camino redentor de la sola razón, liberada de los errores de la tradición y de las supersticiones de la fe. Pero si la razón es lo más perfecto de la naturaleza, he aquí ya contenida la semilla de una nueva forma de naturalismo: si esa misma razón es una de las múltiples manifestaciones de la fuerza generadora de la naturaleza, se desprende la primacía de la naturaleza sobre la razón. Así asistimos al espectáculo de las contradicciones de una modernidad encerrada en sí misma: del híper racionalismo cartesiano, llegamos al híper irracionalismo romántico. Rousseau sería el hombre de esa transición. Sin Dios, sola razón, o sola naturaleza. Dicho de otro modo, la razón es Dios, la naturaleza es Dios. He aquí los monstruos de las ensoñaciones de la diosa razón.
Por primera vez en la historia de Europa se llevan ideas nuevas desde las celdas a las tertulias, desde las cátedras a los cafés, desde las escondidas alcobas de pensadores solitarios a las logias, a las imprentas y a las asambleas, a la pública representación teatral, a la novela leída en la intimidad y a los periódicos y hojas volanderas. Las almas y los espíritus del hombre medio de la calle, de las ciudades pujantes en conocimientos, viajes y riquezas, se inundan de una inquietud que va a empezar a sembrar un inconformismo de raíz, pero que quedará escondido bajo la ensoñación ilusoria de poder hacer nuevas todas las cosas. No mucho tiempo después, ese inconformismo, desasido de toda realidad, desengañado por los fracasos trágicos de los sueños de las Luces, abocará a un nihilismo desesperanzado y hasta resentido frente a la realidad misma. Pero ese será ya el drama para las cenizas del fracaso de la modernidad.
Juan Jacobo Rousseau, de infancia triste y vida tortuosa, es un hombre satisfecho de sí mismo, consciente de haber recibido una iluminación, que será el origen de su carrera: en una mañana de octubre, camino de Vincennes, para visitar a su amigo Diderot, encarcelado. Referirá esa experiencia inspiradora a lo largo de su vida. De camino, leerá la propuesta para el concurso de la Academia de Dijon en el Mercure de France, «Si el restablecimiento de las artes y las ciencias han contribuido a depurar las costumbres». Escribe Rousseau en una carta de 12 de enero de 1762 a Malesherbes:
«Justo en esta lectura vi otro universo y me convertí en otro hombre (…) Todo lo que he podido retener de esa multitud de grandes verdades, que en un cuarto de hora me iluminaron bajo ese árbol, ha sido débilmente esparcido en los tres escritos míos principales, a saber, ese primer discurso, el dedicado a la desigualdad y el tratado de la educación, tres obras que son inseparables y forman juntas un mismo todo».
Se trata del Discurso sobre las ciencias y las artes, Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres y, finalmente, Emilio.
Cultura frente a naturaleza
El primer Discurso contiene programáticamente la idea que va a dirigir toda su obra: el progreso de la civilización ha vuelto al hombre malo y desdichado, en la medida que se ha ido desarrollando la cultura, el hombre se ha ido extraviando al apartarse de la naturaleza. He aquí la dicotomía: cultura frente a naturaleza. La naturaleza aparece como fuente de bien; la cultura, como un artificio, una mera convención, un desvarío, un alejamiento de la fuente de autenticidad.
De esta tesis fundamental, que tanto tendría que penetrar las opiniones de las gentes, derivan dos constantes en la mentalidad del hombre moderno. La sospecha permanente sobre la cultura y la tradición, especialmente la de raíz clásica y cristiana. En segundo lugar, la premisa de que el hombre puede ser recreado a partir de una educación cuya única fuerza provenga sólo de la propia naturaleza, no de la transmisión del maestro. Es evidente que la atmósfera woke que nos envuelve es una realización excelente de ese postulado. Marx, Nietzsche y Freud, hijos espirituales de Rousseau, serán los arietes de esa actitud revolucionaria y resentida que impregna la cultura contemporánea. He aquí la genealogía de lo que se denomina la cultura de la izquierda (y de la derecha liberal, entregada a ella).
Si Descartes postula que el hombre, con su sola razón, y partiendo de intuiciones ciertas y seguras, avanza firme por el camino de la verdad, Rousseau, por el contrario, afirma que hubiera sido preferible que el hombre permaneciera siempre como niño, en proximidad con su estado natural originario. Se trata de un niño que nunca debió volverse sabio. Uno y otro renuncian a esperar que el hombre pueda recibir nada de otros, de la tradición, de sus padres, de sus maestros, de la cultura.
La naturaleza para Rousseau constituye el reino de la necesidad. En ésta todo sucede como manifestación de la perfecta armonía. Ningún ser, ni planta ni animal, toma para sí más de lo que necesita. Satisfecha su necesidad, todo ser, también el hombre, mantiene ese admirable equilibrio que la cultura, la sociedad han venido a alterar. Con su ansia de dominio, su codicia, su insaciable avidez de bienes, de placer, de innecesaria seguridad, destruye, desequilibra, degrada. No sólo altera el orden natural, sino que justifica su acción por una especie de erróneo mandato de progreso, de desarrollo de su humanidad, personal y social: la falsa creencia de que el hombre tiene un destino histórico que se realiza por la cultura. He aquí el descabellado mandato: «Creced, multiplicaos y dominad la tierra». Ese es el origen de todos los males: la desigualdad, la ansiedad, el sufrimiento y, como no, la destrucción del planeta, como decimos hoy. El hombre de la cultura es un extraño frente al orden natural, una desvirtuación del principio de la vida, que procede de la sola naturaleza. De hecho, la naturaleza no necesita del hombre, pues contiene todo en sí misma. La naturaleza aparece, así como un todo, perfectamente acabado, origen y final, norma y medida de toda actitud, de todo obrar, de toda humanidad. Aunque Rousseau hable en alguna ocasión del hombre «salido de las manos del Hacedor de todas las cosas», como del hombre en estado puro, su pensamiento es más bien de orden panteísta, pues el principio divino y la naturaleza se confunden. Ni hay origen distinto del que la naturaleza produzca, ni hay destino sobrenatural. Esa es la clave de esta, por llamarla de algún modo, metafísica de la naturaleza.
¿No es esto lo que día tras día escuchamos sobre el desarrollo sostenible, la consideración del hombre como cáncer de la Tierra, el equilibrio del planeta como criterio para el brutal control demográfico, la paulatina substitución de hijos por mascotas, con una justificación pretendidamente moral mientras se destruyen millones de vidas humanas antes de nacer?
La concepción del hombre en el Emilio
El hombre ya no es fruto de un acto creador por el que Dios le infunde una condición espiritual a su imagen y semejanza. Para el ginebrino el alma espiritual procede de la propia naturaleza. Es una más de sus múltiples manifestaciones. No la más excelente. Tampoco el hombre, situado soberanamente por encima de la creación por decisión de Dios, debe cumplir el mandato de crecer y dominar la tierra, como quien, a pesar de estar formado del barro de la tierra, no perteneciera a ésta. Tampoco contempla Rousseau la caída original por un acto de voluntad plenamente libre de nuestros primeros padres. El mal, pues, no es un desorden que el hombre introduce en el orden creado, ajeno, extraño al plan original querido por Dios. El pecado no es haberse apartado de Dios, sino de la naturaleza. No es por un acto de voluntad libre, que prefiere el fin para el que no ha sido creada, sino el acto mismo de la voluntad, de la que procede por degeneración la cultura, la moral y todos los proyectos de los hombres: querer, he aquí el error: la voluntad, la razón. El hombre debe dejarse llevar por el instinto y la emoción primera de una naturaleza pura y buena en sí misma.
El hombre por excelencia está encarnado en el niño en estado puro, sin desarrollo de su inteligencia racional por acción de la educación, de la sociedad, de la religión. Es de la cultura, de lo que el niño debe ser preservado, para que, de modo espontáneo, natural, movido por sus intereses y naturales inclinaciones, vaya autorrealizándose según la ley de la naturaleza.
A la creación de este hombre nuevo responde el Emilio o de la educación, obra fundacional de la ideología pedagógica moderna. Sería una opinión más si no fuera porque de ser una propuesta, ha resultado una profecía realizada: lo que hoy se considera un fracaso de la escuela, registrado año tras año por informes internacionales, es en realidad una conquista, un logro realizado del proyecto roussoniano ejecutado calculadamente desde el poder del Estado. Para liberar al hombre, se tenía que rechazar absolutamente la transmisión de los conocimientos, de la tradición, de la cultura, de lo que se denomina «un sistema de valores». El ideal es no enseñar nada a los niños, pues sólo así guardarán su inocencia. Lo que se les transmita crea la red de trampas y engaños que, al introducirse en la vida social, los hará más depravados. Cuánto menos sabios, más humanos. De ahí la primacía de los intereses del niño por encima de la transmisión de saberes –considerados inútiles–, de la experiencia por encima del libro y de la palabra. ¿Qué decir, pues, de esa religión, que pretende ser verdadera, fundada en la transmisión de una palabra revelada y encarnada, recogida en un libro, como postula Rousseau, en la célebre «profesión de fe del vicario saboyano» contenida en el Emilio
Resulta, pues, evidente, que la primera condición de esta educación naturalista y anticultural será la de apartar al niño de sus padres. La autoridad parental es una prisión de la que hay que liberar al niño, para evitar todos los determinismos, familiares, étnicos, sociales y culturales. De hecho, todo supuesto de autoridad está en sí misma bajo sospecha. ¿Recordamos las palabras de la ministra de turno «los hijos no pertenecen a los padres»? El preceptor mismo es un mal necesario. Contrario a todo sentido común, no debe ser adulto y sabio, mejor joven, así todavía muy poco influenciado por la cultura y más próximo a la sabiduría natural. Querría que fuese él mismo un niño, si fuese posible, que pudiese llegar a ser el compañero de su alumno y que lograse su confianza compartiendo sus diversiones (Emilio, libro I). He aquí una legión de jóvenes monitores, antisistema, siempre alternativos, «educando» a niños en colegios, esplais y ámbitos extraescolares. También ya en las aulas vistiendo como un adolescente más. ¡Curiosa la exaltación de la juventud en nuestras sociedades totalitarias y decadentes!
Emilio, un hombre sin ningún vínculo
El mismo año que el Emilio, se publica El contrato social. Como el alumno ha aprendido a no ser un súbdito sumiso y obediente, la pedagogía lo habrá preparado para ser un ciudadano libre. La democracia exige la destrucción de toda posible relación fundada en la autoridad, sólo obediencia a las leyes. De ahí el poder absoluto de la ley, emanada de la voluntad general, por encima de cualquier forma de pleitesía hacia la ley moral, las costumbres y, por supuesto, la fe.
Al desarraigar los actos de la razón, de la memoria, de la moral, de la cultura y de la religión, queda el hombre entregado a sus pasiones. Hemos renunciado a considerar estos actos supremos del espíritu humano como lo más noble de la naturaleza creada, la huella sublime de Dios, su llamada en el corazón del hombre y de los pueblos, para reducirlos a un mero constructo artificial y relativo.
He aquí, finalmente, al hombre nuevo de Rousseau:
Emilio no tiene más que conocimientos naturales y puramente físicos. No sabe el nombre de la historia, ni lo que es la metafísica o la moral. Conoce las relaciones esenciales del hombre con las cosas, pero nada de las relaciones morales del hombre con el hombre. Apenas sabe generalizar ideas, o hacer abstracciones. Ve cualidades comunes en ciertos cuerpos sin razonar sobre esas cualidades en sí mismas (…) No busca en absoluto conocer las cosas por su naturaleza sino solamente por las relaciones que le interesan. No aprecia lo que le es extraño más que en relación con él (…) se considera sin tener en cuenta a los otros y encuentra bueno que los otros no piensen nada de él. No exige nada de nadie y no cree deber nada a nadie. Está solo en la sociedad humana; sólo cuenta con él mismo (Emilio, libro III).
El nuevo Caín: «¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano?»