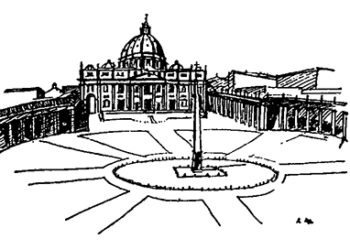Hemos sido rescatados a precio de carne
Dios es luz sin tiniebla alguna» (1Jn 1,5). Como hombres de un tiempo pagano y materialista tenemos la tentación de reaccionar sospechando de lo material y lo carnal como algo degradante, innecesario, estéril etc. Incluso algunas frases de la Escritura, entendidas fuera de la tradición de la Iglesia pueden llevarnos a equívocos: aunque el Señor nos dice claramente que «no somos de este mundo» (Jn 15,19) y que «la carne no sirve para nada» (Jn 6,63), también nos exige «comer su carne y beber su sangre» (Jn 6,52) para tener su vida en nosotros. El Evangelio entero gira en torno al Hijo de Dios que «puso su tienda entre nosotros» y «se hizo carne» (Jn 1,14).
El camino de Jesús pasa por la carne, su propia carne, que no se cierra a sí misma, porque «no da testimonio de sí misma» (Cf. Jn 5,31), sino de la gloria de Dios, en cuanto santificada por la divinidad del Hijo de Dios. En los evangelios, la carne aparece como creación que refiere y conduce a la luz de Dios, inmortal, eterno, inmaterial (no carnal). La carne (que quiere decir lo material, lo que siempre tiene indeterminación, potencialidad etc) del Hijo de Dios es el único instrumento capaz de conducirnos a la salvación: la Nueva Alianza se funda en el cáliz de la sangre y el pan del cuerpo de Cristo, es decir, en su carne (Cf. Lc 22, 20-38).
Esta carne salvífica viene de María; se gestó en su seno y de su seno; y por su aceptación del plan de Dios. Hay aquí como una enseñanza inmediata, espontánea, de María para todo cristiano: hemos sido rescatados a «precio de carne», porque la salvación viene de aquella carne santificada singularísimamente por la unión hipostática con el Verbo de Dios; carne que se gestó y creció en su seno.
Por otra parte, precisamente por esta sabiduría de Dios, que despliega su misericordia a través de la carne, la vida de María en relación con su Hijo es un portento de fe: ella se fío de que la luz de Dios, que no tiene tiniebla alguna, brillaba –sin resplandor– en la carne de Jesús. Cuando todas las notas propias de la carne podían hacerle dudar de la identidad divina de Jesús (debilidad, llanto, cansancio etc.), María en cambio se fía del testimonio de Dios: este Niño abandonado en Belén, perseguido en Egipto, carpintero en Nazaret, perdido en Jerusalén etc; este Niño es el Verbo eterno de Dios. Creyó contra toda esperanza, y esta fe le fue reputada como justicia (Cf. Rm 4,31). El Evangelio nos da testimonio de la dificultad de los «paisanos» de Jesús para creer en Él: «¿no es éste el hijo del carpintero?» (Mt 13,55), se preguntan; dificultad ajena a la humildad de María y de José.
La fe en el corazón de María fructificó hasta el amor más grande («aquel que da la vida por sus hermanos» Jn 15,13) al pie de la cruz. Bajo la cruz, cuando toda la primera comunidad cristiana temblaba en su fe, María permaneció inconmovible uniéndose en fe y amor al sacrificio de su Hijo. Cuando la carne se encontraba en su estado más carnal, es decir en mortalidad y fragilidad suma, y cuando todo parecía decir que en Cristo ya no brillaba la luz del Creador («abandonado»), María no dejó de creer, y sostuvo la fe de la Iglesia en el momento más crítico de su historia.
María, modelo de fe en la presencia sacramental de Jesús
Sin embargo, es cierto también que la carne no puede referir a ella misma. No podemos tener un apego a la carne del Hijo de Dios que sea impedimento de seguir su sabiduría. Algo de esto hay en el encuentro de Jesús y Magdalena, donde Jesús frena su impulso de apropiarse indebidamente de su presencia corporal. María también sabe vivir en el «tiempo de la Iglesia», después de la Ascensión de Jesús, cuando su presencia no es ya corporal sino a través de los sacramentos. En Hechos de los Apóstoles se presenta una imagen muy bonita, y muy querida para toda la Iglesia de todos los tiempos: los apóstoles perseveran en oración junto a María (Cf. Hch. 1,14); María sigue su camino de fe acompañando, guiando y sosteniendo a la Iglesia mediante la oración.
Con todo esto podemos sacar algunos puntos de reflexión en torno a la relación de María y el Cuerpo de Cristo sacramentado.
En primer lugar, María ilumina el misterio de la Eucaristía, por cuanto es el misterio de su propia carne. En este sentido, el misterio de la Eucaristía no puede estar lejos de María porque ella está en el origen de la misma Eucaristía: ella engendró y dio a luz aquella carne que adoramos en la custodia o que recibimos en la misa. Fue el instrumento elegido de Dios para dar una carne al Hijo. Por eso donde tiembla la fe en María, tiembla también la fe en la Eucaristía; donde se ha negado a la Madre, se ha negado también al Hijo en su carne (gnósticos, protestantes, jansenistas etc.). La Virgen custodia celosamente la recta fe en la Eucaristía; como buena madre, guarda la memoria en la Iglesia ( y nos lo recuerda) de lo que es la misma Eucaristía: la carne de su Hijo.
En segundo lugar, María anima con su ejemplo e intercesión nuestro propio acto de fe. Así como a los antiguos pastores de Belén se les da la señal de «un Niño con su Madre envuelto en pañales», así también la fe de María hace de signo que apoya nuestra fe.
La Eucaristía, llamada en la tradición y en la liturgia «misterio de nuestra fe», reclama siempre la fe de la Iglesia; es la presencia oculta de Jesús en medio de nosotros, el anticipo del Cielo, donde le veremos tal cual es; en relación a la Eucaristía se cumplen especialmente las bellas palabras del Apóstol en la carta a los Hebreos: «la fe es sustancia de las cosas que esperamos». Precisamente por eso, la fe en la Eucaristía a veces se hace oscura y difícil: pone a prueba nuestra fe. El ejemplo de la fe cotidiana de María ante el misterioso plan de Dios, que se desarrolla en su propia casa, junto al taller del carpintero, en el trabajo y el descanso, es una fuente inagotable de fe y esperanza para la Iglesia. La Iglesia siempre vuelve los ojos a María para pedirle fe y sabiduría, y ser capaz de discernir en el envoltorio caduco del pan y el vino la luz sin tiniebla alguna, que está más allá de toda caducidad.
En tercer lugar, María nos enseña a «ofrecernos con Jesús al Padre», a vivir el «sacramento de nuestra fe» como «sacramento del amor». María al pie de la cruz nos ha enseñado el sentido sacrificial y expiatorio de la Eucaristía, y a participar del misterio de la cruz uniéndonos en amor a este misterio precioso. Esta es una gran enseñanza: la irrelevancia de cualquier sacrificio separado del sacrificio de Cristo; y también la enorme relevancia de los actos más pequeños unidos integrados en la entrega de Cristo. En esto, María, Madre de la Iglesia, enseña a ser verdaderamente Iglesia: asamblea de bautizados reunida en torno a su Señor, que celebra la cruz y la resurrección (la Pascua) como el misterio de nuestra salvación.
La Eucaristía es también el «misterio central», el sacramento más importante de la Iglesia. La Eucaristía le da unidad y sentido a la Iglesia; todo apunta hacia ella y todo en la Iglesia nace de ella. María en esto también es ejemplar. Ella reúne a la Iglesia. Tiene este papel central en la medida en que de ella procede la misma Eucaristía (por el misterio de la Encarnación) y ella conduce hacia la Eucaristía, fuente de todas las gracias en la Iglesia.
A modo de representación gráfica de este misterio mariano y eucarístico que atraviesa la iglesia, llama la atención la cantidad de advocaciones marianas en la Iglesia universal; (solo en España hay más de 80 coronadas canónicamente; sin coronación canónica son incontables). Manifiesta la pluralidad dentro de la Iglesia (pueblos, culturas, idiosincrasias, razas etc.) y también su unidad interna, marcada por la presencia de María. Así como en tiempos apostólicos la Iglesia se reunía en oración junto a María y participaban de la «Fracción del Pan», así hoy María es signo de la comunión y unidad de la Iglesia, realizada y confirmada por la Eucaristía.