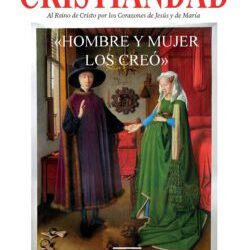LAS palabras del anciano Simeón dirigidas a María, la Madre de Jesús, que recoge san Lucas en su evangelio anunciando que aquel Niño será «signo de contradicción» han resonado a lo largo de la historia de la Iglesia de formas diversas, y una de las que ha tenido mayor continuidad ha sido el martirio de tantos cristianos que, movidos por el amor a Dios, han dado testimonio de su fe derramando su sangre. Esta realidad ha ido cobrando mayor importancia a medida que nos acercamos a los tiempos actuales. El siglo XX ha sido calificado como «el siglo de los mártires», ya que durante este siglo el hecho martirial ha tenido una incidencia mayor que en toda la historia de la Iglesia. El estudioso David B. Barrett sostiene, en la Christian World Encyclopedy, que durante los últimos veinte siglos ha habido cerca de cuarenta millones de mártires:26.685.000 de ellos son del siglo pasado. La zona geográfica más representada es la antigua Unión Soviética, a la que pertenece el 70% de estos mártires. En segundo lugar, aparecen los testigos de la fe durante la guerra civil española, y en menor número, cristianos de Asia, África y, algunos, de Hispanoamérica, en especial, de América Central.
En la modernidad después de haber proclamado el triunfo de la razón, cuando se alardeaba que había llegado la hora de la libertad y de la tolerancia, bajo el imperativo del laicismo se rechazó la presencia de la religión en la vida política, después se ridiculizó toda perspectiva cultural o científica que tuviera una cierta impronta de una visión teocéntrica del mundo, y finalmente, en aras de esta misma libertad, se persiguió a todo aquel que profesaba una religión que afirmara que el Dios su fe era el único Dios verdadero. Con una argumentación análoga se declara un derecho el aborto y la eutanasia, se impone la ideología de género, y se quiere prohibir la objeción de conciencia.
La situación de la Iglesia en nuestros días no es fácil de caracterizar. Desde un punto vista de la cultura dominante, en el mundo occidental, se han ido sucediendo desde el siglo XVIII los intentos por borrar las raíces cristianas de esta cultura y sustituirlo por principios y filosofías de índole claramente incompatible con la fe cristiana. Estos principios son los han estado presentes en las más variadas circunstancias de la vida política desde la Revolución francesa hasta la actualidad. El resultado ha sido la creciente descristianización de la sociedad. En la medida en que el Occidente ha llegado a ser una civilización planetaria su influencia ideológica ha sido dominante. Al mismo tiempo, esta situación es contemporánea con el hecho de la proclamación del Evangelio en regiones del planeta alejadas de los países de raíces cristianas. En muchas zonas, como por ejemplo en Asia y en África los cristianos han sido víctimas del odio desencadenado por otras religiones contra su presencia.
Haciéndose eco de esta realidad, Juan Pablo II afirmó: «Allí donde el odio parecía arruinar toda la vida sin la posibilidad de huir de su lógica, los mártires manifestaron cómo el amor es más fuerte que la muerte. Bajo terribles sistemas opresivos que desfiguraban al hombre, en los lugares de dolor, entre durísimas privaciones, a lo largo de marchas insensatas, expuestos al frío, al hambre, torturados, sufriendo de tantos modos, ellos manifestaron admirablemente su adhesión a Cristo muerto y resucitado. Muchos rechazaron someterse al culto de los ídolos del siglo XX y fueron sacrificados por el comunismo, el nazismo, la idolatría del Estado o de la raza. Muchos otros cayeron, en el curso de guerras étnicas o tribales, porque habían rechazado una lógica ajena al Evangelio de Cristo. Algunos murieron porque, siguiendo el ejemplo del Buen Pastor, quisieron permanecer junto a sus fieles a pesar de las amenazas. Religiosos y religiosas vivieron su consagración hasta el derramamiento de la sangre. Hombres y mujeres creyentes murieron ofreciendo su vida por amor de los hermanos, especialmente de los más pobres y débiles. Tantas mujeres perdieron la vida por defender su dignidad y su pureza».