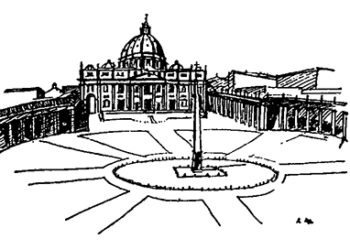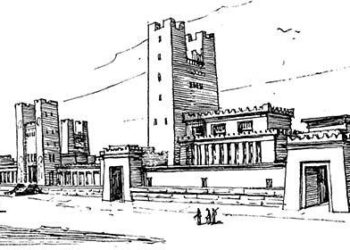La Iglesia es santa. Así lo cree el Pueblo de Dios y lo proclama cada día en la santa Misa, dando testimonio de ello tantos sacerdotes y personas consagradas, padres y madres de familia, niños y ancianos… Y la Iglesia es santa porque Cristo la amó como a su esposa, se entregó por ella para santificarla, la unió a sí mismo como su propio cuerpo y la llenó del don del Espíritu Santo (cf. CEC 823).
Sin embargo, esta santidad de la Iglesia es atacada cada día por el diablo en sus miembros, ataque que en los últimos tiempos ha desatado todo su furor especialmente contra aquellos que son más queridos por el Señor: las personas consagradas.
Ya en 1675 se quejaba el Corazón de Jesús a santa Margarita María de Alacoque con estas palabras, que hoy se vuelven proféticas: «He aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres, que no se ha ahorrado nada hasta agotarse y consumirse para demostrarles su amor. Y en reconocimiento, no recibo de la mayo
ría sino ingratitud por medio de sus irreverencias y sacrilegios, así como por las frialdades y menosprecios que tienen para conmigo en este Sacramento de amor. Pero lo que más me duele es que se porten así los corazones que se me han consagrado».
Los informes publicados recientemente sobre diferentes abusos cometidos por un notable número de clérigos y personas consagradas no hacen sino poner de manifiesto la acción de ese poder adverso, preternatural, llamado Demonio, contra «Dios y su Reino en Cristo». «¡Cuánta suciedad en la Iglesia y entre los que, por su sacerdocio, deberían estar completamente entregados a Él! ¡Cuánta soberbia, cuánta autosuficiencia! (…) La traición de los discípulos, la recepción indigna de su Cuerpo y de su Sangre, es ciertamente el mayor dolor del Redentor, el que le traspasa el Corazón», exclamaba dolorido el papa Francisco, citando a su predecesor Benedicto XVI, en una carta dirigida al Pueblo de Dios el pasado 20 de agosto al hilo de las últimas noticias de que ha tenido conocimiento.
En dicha carta, el Santo Padre comparte con toda la Iglesia los sentimientos de tristeza, vergüenza y arrepentimiento que afligen su corazón ante el sufrimiento provocado por tan detestables crímenes. «El dolor de estas víctimas es un gemido que clama al Cielo, que llega al alma y que durante mucho tiempo fue ignorado, callado o silenciado». Y nos invita a todos los fieles a luchar, a enfrentarnos todos juntos a la acción del Maligno, porque «la magnitud y gravedad de los acontecimientos exige asumir este hecho de manera global y comunitaria. (…) La única manera que tenemos para responder a este mal que viene cobrando tantas vidas es vivirlo como una tarea que nos involucra y compete a todos como Pueblo de Dios».
Y si bien el Papa es consciente del esfuerzo y del trabajo que se realiza en distintas partes del mundo para luchar contra esta corrupción, esfuerzo y trabajo con el que se siente plenamente involucrado, en la mencionada carta el Santo Padre «invita a todo el santo Pueblo fiel de Dios al ejercicio penitencial de la oración y el ayuno» porque sabe que «esta clase de demonios sólo se expulsa con la oración y el ayuno».
Unámonos, pues, al papa Francisco en esta cruzada de oración y penitencia para que la santidad de la Iglesia pueda brillar sobre todas la naciones, encomendando especialmente a los sacerdotes para que «guarden sin mancha sus manos consagradas, que a diario tocan tu sagrado Cuerpo, y conserven puros sus labios teñidos con tu preciosa Sangre; para que se preserven puros sus corazones, marcados con el sello sublime del sacerdocio, y no permita Dios que el espíritu del mundo los contamine» (Cf. oración de santa Teresita por los sacerdotes).