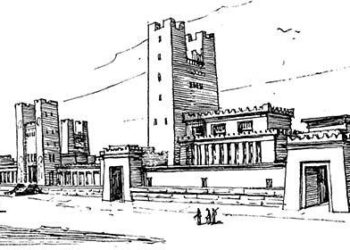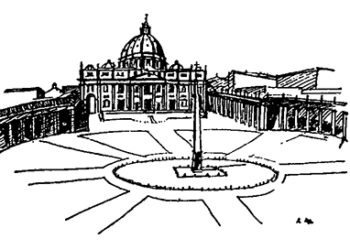Los paralelismos entre nuestra situación y la que vivió el Imperio romano en su periodo de decadencia han sido profusamente analizados. Desde Gibbon hasta Spengler y su «decadencia de Occidente», constituyen casi un género propio. Ahora, un libro publicado en Francia por Michel de Jaeghere, «Los últimos días. El fin del Imperio romano de Occidente», se ha convertido en un fenómeno de ventas y en el catalizador de un encendido debate público
¿Por qué los franceses discuten apasionadamente de la decadencia del antiguo Imperio romano? Probablemente porque se reconocen en muchos de sus rasgos y temen que su fin, nuestro fin, sea el mismo.
De Jaeghere empieza refutando a Edward Gibbon y a aquellos que atribuyen la decadencia de Roma al cristianismo, culpable de haberlo ablandado con su mensaje de amor y paz, incapacitándole para enfrentarse a los bárbaros. El debate es también antiguo, pues esta acusación ya fue expresada por polemistas paganos como Celso durante los primeros siglos de nuestra era y fue recogida también por Voltaire. La falsedad de esta acusación es patente: los cristianos eran poco más del diez por ciento en el Imperio de Occidente al inicio del siglo v; por el contrario, eran mayoría en el Imperio de Oriente, justo donde el Imperio resistirá eficazmente a las invasiones y sobrevivirá mil años más.
Así pues, descartada la acusación contra el cristianismo, quedan por descubrir las causas de la decadencia de Roma. Y escribimos causas porque, como en todo fenómeno histórico amplio y complejo, las causas son varias. De Jaeghere cita algunos aspectos de la vida romana en el tardío Imperio: doscientas mil cabezas de familia tenían derecho a recibir alimentación gratuita y los ciudadanos romanos que trabajaban tenían derecho a 180 días de vacaciones al año, amenizadas con espectáculos públicos cada vez más crueles.
Pero la tesis del autor es más profunda y señala la baja natalidad como la causa principal que dio origen al proceso que provocaría el hundimiento de Roma. Sin poseer los medios técnicos actuales, los romanos ya recurrían profusamente al aborto y al infanticidio y es en esta época en la que el número de varones adultos que tienen exclusivamente relaciones homosexuales se dispara. El resultado es, en términos demográficos, desastroso: Roma pasa del millón de habitantes de los primeros siglos de nuestra era a los veinte mil de fines del siglo v, esto es, su población cae un 98%. Las estadísticas en el campo son menos seguras, pero sabemos que entre el 30 y el 50% de los establecimientos agrícolas son abandonados durante los dos últimos siglos del Imperio debido, sencillamente, a que ya no hay quien los pueda cultivar. Esta caída de la natalidad provoca que haya menos productores, menos consumidores y menos ingresos fiscales. En consecuencia, suben los impuestos para tratar de mantener esos ingresos estables, sólo que el resultado será el contrario. En el último siglo del Imperio, los ingresos por impuestos caen un 90%, al tiempo que, en el campo, muchos pequeños propietarios, incapaces de pagar las crecientes tasas, abandonan sus tierras y se pasan al floreciente campo de la criminalidad y del bandidismo.
La solución a esta catastrófica situación la busca Roma intentando aumentar la natalidad de los esclavos, a quienes se les prohíbe abortar y se les anima a tener más hijos, por las buenas e incluso a veces por las malas. Así, en el último siglo del Imperio la población de la actual Italia está compuesta por un 35% de esclavos. No obstante, la cada vez más esclavista economía romana no acaba de funcionar: los esclavos no pagan impuestos y su productividad es más baja. El siguiente paso es el estatalismo: cada vez más es el Estado quien gestiona grandes empresas agrícolas en las que trabajan exclusivamente esclavos.
Ante el fracaso del recurso a los esclavos para solucionar el problema de la caída de la natalidad, Roma recurre a la inmigración masiva. Las famosas invasiones bárbaras en realidad no fueron una guerra de conquista, sino inmigración fomentada por un Estado que necesitaba acuciantemente más población. Así, en los treinta y cinco años que transcurren entre 376 y 411 d.C. el Imperio ve llegar a alrededor de un millón de emigrantes, principalmente bárbaros que escapan de la presión de los hunos llegados desde Asia. El siguiente paso fue el de encuadrar masivamente a los inmigrantes bárbaros en el ejército: a principios del siglo v el ejército romano es más del doble del de tiempos de Augusto, superando el medio millón de hombres, de los cuales más de la mitad son de origen germánico. Inicialmente la oficialidad se mantendrá en manos romanas pero más adelante los generales romanos serán sustituidos por generales germánicos, a menudo de forma cruenta, que al mando de sus legiones y unidos a los invasores, marcharán sobre Roma y derrocarán a los emperadores.
De Jaeghere completa la descripción de este proceso (baja natalidad, altos impuestos, estatalismo y fomento de la inmigración), con la erosión de los dos pilares sobre los que se había engrandecido Roma: la pietas y la fides, la lealtad a las tradiciones morales y religiosas transmitidas de padres a hijos y la fidelidad a la palabra dada y a los compromisos asumidos por el hecho de ser ciudadano romano.
Lo cierto es que en los inicios de nuestra era la aristocracia romana empezó a abandonar el servicio militar para dedicarse a una vida cortesana gracias a los ingresos que generaban sus latifundios. Esta nueva elite se dedica a gozar de su opulenta situación en vez de sacrificarse por el Imperio, que por otra parte considera eterno e invencible. Y empieza a no tener hijos: todas las grandes familias aristocráticas de la época de Augusto se extinguen antes del año 300 d.C. con la única excepción de la gens Acilia, que se convirtió a la fe cristiana. Y el ejemplo de las clases dirigentes cunde, extendiéndose entre la plebe el hijo único o, sencillamente, la ausencia de descendencia.
Por otra parte, el declive de la religión pagana, ya incapaz de atraer a casi nadie, provoca el declinar de la pietas. Podía haber sido reemplazada por la fe cristiana, tal como demuestra un san Agustín, que conjuga perfectamente la nueva fe con su celo por el Imperio, pero la realidad fue que en el Imperio romano de Occidente, incluso cuando era profesada por los emperadores, la religión cristiana siempre fue minoritaria.
No es de extrañar el debate generado por esta revisión de un periodo clave y apasionante: muchos de los rasgos que llevaron al colapso de Roma se repiten en nuestros días, amenazando a Occidente con un final paralelo al de Roma.