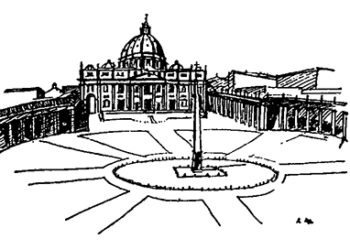Estados Unidos ha vuelto a vivir una oleada de protestas violentas tras la muerte el pasado 25 de mayo en Minneapolis de George Floyd, un hombre de raza negra asfixiado por un policía tras un brutal arresto por un delito de poca monta (el uso de un billete falso de veinte dólares en una tienda de alimentación) en Minneapolis, Minnesota. Su muerte por asfixia se produjo poco después de que un agente de policía local, Derek Chauvin, aplastara brutalmente el cuello de Floyd con su rodilla durante más de cinco minutos y después de que el sospechoso, de cuarenta y seis años, repitiera varias veces que ya no podía respirar.
Estamos, pues, ante un crimen horroroso sobre el que sus responsables tendrán que rendir cuentas ante los tribunales. Un hecho que no puede calificarse de común pero que tampoco es un suceso aislado (en 2019 la policía estadounidense mató a nueve negros desarmados y a 19 blancos en la misma situación). Sin embargo, estamos en año electoral (en noviembre tendrán lugar las elecciones presidenciales en Estados Unidos) y como ya sucediera después de la muerte de un afroamericano en Charlotte en 2016, también año electoral, las protestas jaleadas por los medios de comunicación han degenerado con enorme rapidez en una oleada de saqueos y violencia indiscriminados que está sacudiendo diversas ciudades estadounidenses, causando más muertos que el suceso que desencadenó la protesta. En efecto, en un solo día el departamento de bomberos de Minneapolis confirmaba que al menos treinta tiendas habían sido incendiadas y en medio del caos se han producido saqueos masivos y se han registrado puñaladas, bombas, disparos y lanzamiento de gases lacrimógenos. Como el atentado de Sarajevo, que sirvió de pretexto para que Europa se sumiera en una guerra de proporciones desconocidas, la trágica muerte de George Floyd ha sido la excusa para que estalle una violencia organizada con otros fines.
El estallido de violencia se produce, además, después de dos meses de uno de los confinamientos más estrictos en todos los Estados Unidos, impuesto por el gobernador Tim Walz y el alcalde Jacob Frey, ambos del Partido Demócrata. Un confinamiento en el que las detenciones, las multas, el encarcelamiento y la intimidación han sido moneda común y que ha llevado a que el desempleo en Minnesota haya alcanzado un nivel récord (625.000 parados, el 15,5% de su población activa), más elevado que en cualquier otro estado del Medio Oeste y el más alto desde los tiempos de la Gran Depresión. Para «calentar» aún más el ambiente, Minnesota tiene la tasa de mortalidad más alta por covid-19 en su región.
Y sin embargo, si bien es cierto que en las protestas, y sobre todo en los saqueos de tiendas y supermercados, ha participado numerosa población negra, quienes han dirigido las revueltas, extendiéndolas a otras ciudades estadounidenses, han sido principalmente alborotadores de los autodenominados «antifascistas», mayoritariamente blancos. Tanto como para que el presidente Trump haya amenazado con incluirles en la lista de organizaciones terroristas, algo política y legalmente difícil.
A los disturbios urbanos con fondo racial y contexto de violencia policial, algo recurrente en los barrios más pobres de muchas ciudades estadounidenses, se une aquí otra tradición norteamericana muy presente desde los años sesenta: la del vandalismo por motivos ideológicos de los jóvenes blancos de clase acomodada. Una tradición que se remonta a los años setenta del siglo pasado, cuando aparecen los Weathermen, un movimiento radical de izquierda «antirracista y antiimperialista» que organizó los Días de Furia en Chicago durante 1969. Muchos de sus miembros se convirtieron después en prominentes académicos. Sus sucesores, los «antifascistas» de 2020, son también hijos de la burguesía acomodada, criados en campus universitarios en los que campan a su gusto imponiendo su ley y que, como han señalado algunos analistas, intentan prolongar el momento de ebriedad radical de la campaña a las primarias demócratas del derrotado Bernie Sanders.
No es difícil detectar en estos estallidos de violencia las consecuencias de una sociedad permisiva, donde la autoridad ha desaparecido a medida que la figura del padre se convertía en el blanco de todas las críticas. También es reflejo de una dinámica cada vez más extendida y que se conoce como política de las identidades, en las que la vida política se funda en detectar colectividades que puedan presentarse como víctimas de agravios y que, de este modo, quedan legitimadas para ejercer la violencia contra una sociedad que supuestamente las discrimina. Un ejercicio artificioso en la inmensa mayoría de los casos, pero con evidentes ventajas para quienes se pueden presentar a sí mismos como discriminados por formar parte de ese colectivo (obedezca éste a criterios raciales, sexuales, económicos o de cualquier otro tipo). Un cóctel ideológico que se completa con el sentimiento de superioridad moral que les asegura el sentirse en el lado correcto de la historia, sin jamás tener que correr el más mínimo riesgo penal por sus actos de vandalismo, y que han ido interiorizando a través de los mensajes que la izquierda universitaria y mediática llevan años lanzando.
51º Congreso Eucarístico Internacional
Por segunda vez en la historia de los Congresos Eucarísticos Internacionales y después de casi 80 años, la Iglesia filipina ha celebrado el 51º Congreso Eucarístico Internacional que ha tenido lugar en Cebú, isla situada al sureste de Manila...