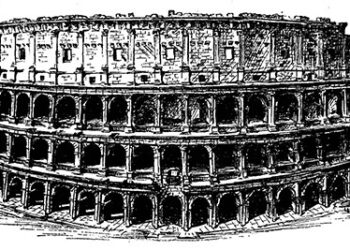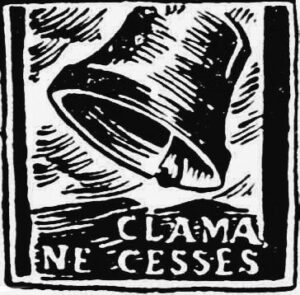Tracey Rowland es una teóloga australiana que en 2020 ganó el Premio Ratzinger de Teología y en 2023 fue nombrada miembro de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales. En el substack What we need now, publica una interesante y provocadora reflexión:
«Me resulta raro verme incluida en una moda, pero estoy encantada de estar en compañía de personas de tanto nivel como el historiador Tom Holland o el obispo Robert Barron, y de escritores como Michael Frost o Nijay Gupta, que recomiendan que el cristianismo vuelva a ser algo “raro” e “inadaptado”.
Para los católicos, esto significa dar marcha atrás a nuestro coche eclesial y salir de la cuneta correlacionista en la que nos metieron los teólogos –sobre todo muchos con apellido holandés– en los años 70.
El “correlacionismo” era la estrategia pastoral de correlacionar la fe con la cultura de la modernidad. En los años 70 adoptó formas tan banales como adornar las aulas católicas con carteles de simpáticos animales que declaraban que Jesús era guay.
[…] La argumentación para justificar estas estrategias para presentar la fe como algo popular y mundano era que la cultura católica resultaba demasiado ajena para el sofisticado secularista moderno. Vestidos blancos de Primera Comunión, rosarios, días de ayuno y abstinencia, santos patronos, nombres de confirmación, comer pescado los viernes, Horas Santas de adoración, novenas… por no mencionar conceptos como la castidad y el nacimiento virginal, ciertamente parecen y suenan raros para el racionalista moderno.
Así surgió la idea de que la forma de atraer al racionalista moderno de vuelta al cristianismo era encontrar algo en la cultura secularizada que le gustara al racionalista y luego vincular la fe a eso. Así que Jesús se convirtió en un activista político “guay”, interesado en la justicia social. Se eludió su divinidad, rara vez se reconoció su relación con las otras dos personas de la Trinidad y se ridiculizó a quienes querían sacar a relucir a su madre y, sobre todo, las circunstancias de su nacimiento.
[…]
Y sin embargo, en algún momento entre finales de los 60 y finales de los 80 la propia modernidad dejó de estar de moda. Algunos sociólogos sitúan el momento del cambio en el año del terremoto cultural de 1968, que marcó el fin del entusiasmo de la elite occidental por conceptos como razón o naturaleza. La lectura de Nietzsche persuadió a la generación del 68 de que hay “mitos” que acechan bajo todas las apelaciones a la razón, y así surgió la idea de que la naturaleza también era relativa, ya que podía modificarse con los avances científicos. Con el tiempo, la naturaleza podría ser lo que quisiéramos que fuera. Sólo había que desarrollar la tecnología necesaria para manipular el ADN.
Otros sociólogos e historiadores intelectuales situaron el paso de lo moderno a lo posmoderno en torno a 1989. Esto se debe a que la fe en la pseudociencia del marxismo perduró hasta 1989, año en que cayó el Muro de Berlín y se derrumbaron los gobiernos comunistas, uno tras otro… de pronto miles de académicos se reidentificaron como “posmodernos” en lugar de permanecer en el lado equivocado de la historia como marxistas derrotados.
Con el giro posmoderno, conceptos como “diferencia” e “identidad” se pusieron de moda. Ya no había una única forma de presentarse como miembro culto de las clases profesionales. La “identidad” aparecía ahora como vinculada a la mitología preferida de cada uno. Lo que era imperdonable era ser un burgués conformista. El único conformismo bueno sería ajustarse a los cánones de la propia posmodernidad o a lo que hoy se describe como “woke”.
Irónicamente, el proyecto correlacionista se diseñó precisamente para convertir a los católicos en burgueses conformistas al compás de los movimientos del Zeitgeist. Su objetivo era cerrar la brecha entre la cultura católica y la cultura secularista. Karl Rahner sostuvo que los católicos emocionalmente apegados a los elementos premodernos de la cultura eclesial tendrían que quedarse atrás en la Iglesia del futuro. No serían más que daños colaterales en el proyecto de modernización.
Pero los estrategas pastorales que se han pasado décadas promoviendo las liturgias folclóricas, oraciones modernizadas y manuales de comportamiento desprovistos de cualquier referencia a Dios o a la gracia, de repente se encuentran con una generación que quiere estudiar la Escolástica, asistir a liturgias en latín y saber cómo tal o cual acto repercute en su relación con Dios. Y la misma “rareza” de las cosas premodernas es parte de lo que las hace diferentes y, por tanto, atractivas. Es un poco como la diferencia entre entrar en una cafetería de una calle empedrada de la vieja Europa católica, con su ambiente único en el mundo, o tomarse un café en un Starbucks. Puede que a los jóvenes de los años 60 les entusiasmara la proliferación de cadenas de establecimientos modernos, replicadas en todas las ciudades, pero a los jóvenes de hoy les aburre.
Ahora bien, resulta obvio que no hay nada virtuoso en ser raro por el mero hecho de serlo. La razón por la que el cristianismo necesita volver a ser raro es simplemente porque tiene que ser visto como una alternativa radical a lo que es ahora nuestra mitología social y política dominante, una especie de materialismo que no contiene en sí mismo ningún telos, ningún propósito ni significado. La cosmología actual ni siquiera es aristotélica, y mucho menos cristiana.
Que el cristianismo vuelva a ser visto como algo raro implica sugerir que existe cierta lógica, cierto orden, dentro de la Creación. Tenemos que explicar que el Creador de este orden es Dios Padre, en unión con el Hijo y el Espíritu Santo. En otras palabras, debemos tener el valor de reconocer que nuestra concepción de Dios es trinitaria. Aunque Kant dijera que no importaba si hay tres o diez personas en la deidad, ¡estaba totalmente equivocado al respecto!
También debemos tener el valor de explicar que Dios Hijo realmente se encarnó en una virgen en el antiguo Israel. Esta proposición es súper rara para el mundo moderno, pero ¿qué importancia tendría el cristianismo si esto no fuera cierto?
Esta segunda persona de la Trinidad fue posteriormente crucificada por los romanos que ocupaban Israel porque se enfrentó a los líderes judíos al atreverse a decir que era el hijo de Dios… Esta parte de la narración no es tan rara porque estos factores políticos son fáciles de imaginar; pero luego vuelve la rareza con la afirmación de que este personaje histórico realmente existente resucitó de entre los muertos y, tras pasar unos cuarenta días más con sus seguidores, ascendió a los cielos.
Estos son sin duda los elementos que provocan más extrañeza de la enseñanza cristiana, pero hay muchos más.
Necesitamos también recuperar una perspectiva sacramental. Fue ésta una de las grandes víctimas de la Reforma. Una perspectiva sacramental significa la capacidad de abordar toda la creación como reveladora de lo divino, la capacidad de ver cómo se entrecruzan lo material y lo espiritual. Esto, a su vez, requiere creer en la gracia. Necesitamos hablar de la gracia más que de la justicia social. La ética social actual está demasiado alejada de la antropología. Si nuestros jóvenes no tienen la menor idea de la antropología cristiana, entonces no serán capaces de distinguir entre una concepción cristiana de la justicia social y otras concepciones del batiburrillo político que se nos presenta.
[…] Finalmente, de todas las dimensiones de la perspectiva sacramental, dos de las más extrañas son que el Cuerpo de Cristo está realmente presente en la Eucaristía y que esta presencia se efectúa a través de los actos de un sacerdote. Además, estos sacerdotes adquieren su poder espiritual a través de otro sacramento llamado Orden sacerdotal. Los sacerdotes no son trabajadores sociales, coachs para momentos dolorosos o cualquier otro rol fácilmente comprensible para la mente del racionalista, sino agentes de la gracia.
Estas ideas están cobrando fuerza. Al menos desde finales del siglo xix ha habido estudiosos católicos que han argumentado que el proyecto de presentar el cristianismo como la vía para cumplir los objetivos de la filosofía del siglo xviii es un proyecto condenado al fracaso. Newman lo llamó promover la religión de la época. En lugar de mirar por encima del hombro a los libros de Immanuel Kant –el «Aristóteles del protestantismo», como lo llamó Ratzinger–, Theodor Haecker sugirió que tenemos que luchar en el terreno sacramental. Este es el terreno en el que lucharon los primeros cristianos durante el Imperio Romano. Una época en la que gente de toda Europa dejaba de rezar a los dioses romanos y se bautizaba.
Theodor Steinbüchel, profesor de teología del joven Joseph Ratzinger, se hizo eco de Haecker cuando afirmó que «nuestra lucha pasa por ampliar la dimensión del misterio cristiano». Gottlieb Söhngen, otro de los profesores de teología de Ratzinger, observó que «el orden sobrenatural y el natural no están uno al lado del otro, sino que el orden sobrenatural abarca y también penetra en el orden natural». De hecho, una cultura cristiana es precisamente aquella en la que ha habido un alto grado de penetración de lo natural por lo sobrenatural.
La penetración de lo natural por lo sobrenatural no es algo banal ni aburrido, no es una cuestión de conformismo burgués. Para el católico es redentora y para el incrédulo es fascinantemente extraña y diferente, y es justo lo que necesitamos ahora como alternativa a una anodina cosmología materialista.