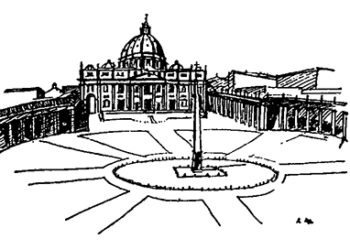El pasado 7 de enero dos hombres enmascarados y armados con rifles de asalto entraron en las oficinas de la revista satírica Charlie Hebdo en París, conocida por sus viñetas de mal gusto cuyo blanco es frecuentemente la religión, matando a doce personas, dibujantes del semanario y un policía, al grito de «Allahu-akbar» («Alá es grande»). Los asaltantes se identificaron como los hermanos Kouachi, pertenecientes a la rama yemení de Al Qaeda, que reivindicó el ataque. En paralelo, el 8 de enero un militante del Estado Islámico, Amedy Coulibaly mató a una policía e hirió gravemente a otro en la banlieue de Montrouge, al sur de París, y el 9 de enero se hacía fuerte en un supermercado judío parisino, tomando como rehenes a las personas que estaban en ese momento en el establecimiento. Tras una azarosa persecución, los hermanos Kouachi fueron abatidos la tarde del 9 de enero, mientras que Coulibaly moría ese mismo día durante el asalto de los cuerpos de operaciones especiales de la gendarmería francesa al supermercado, no sin antes haber asesinado a cuatro rehenes. La conmoción por los atentados fue grande y el domingo 11 de enero tuvieron lugar varias manifestaciones multitudinarias de repulsa de los atentados, la mayor de las cuales se desarrolló en París, reuniendo a aproximadamente un millón y medio de personas que portaban pancartas con el lema «Je suis Charlie» (Yo soy Charlie).
Hasta aquí un resumen de los hechos, expuestos con el máximo de rigor del que es capaz este cronista. A partir de aquí algunas consideraciones al respecto:
La primera consideración debe de ser de firme condena y rechazo de estos horrendos asesinatos, que nada puede justificar, y nuestras oraciones para que Dios haya acogido en su misericordia las almas de quienes han muerto en estos sangrientos atentados. El rechazo a los atentados se focalizó pronto en una reivindicación de la libertad de expresión ilimitada, dejando en un segundo plano a las otras víctimas de estos ataques y extendiendo la repulsa que provocaron los atentados a todos aquellos que no reconocemos ese derecho sin ningún tipo de límite. Se ha presentado el derecho a la blasfemia no sólo como el fundamento de nuestro sistema político, sino como un derecho fundamental que garantiza la libertad. Ross Douhat, por ejemplo, en el New York Times ha escrito que «la blasfemia es una parte esencial de la democracia». Profundo error que no hace más que dar argumentos a los islamistas, pues si realmente nuestra sociedad se funda en ese derecho a blasfemar no es difícil ver que realmente merece desaparecer de la historia. Los actos terroristas han sido contra la revista Charlie Hebdo, pero no exclusivamente. Es cierto que la repulsiva línea editorial de este medio le había convertido en blanco prioritario de los yihadistas, pero las personas que fueron asesinadas en el supermercado judío no habían insultado al islam. Como tampoco lo habían hecho los tres soldados y los tres niños judíos y un rabino asesinados por un francés de origen argelino en Toulouse y Montauban en marzo de 2012. Ni el soldado británico asesinado en Londres en mayo de 2013 por dos hombres conversos al islam. Ni las cuatro personas asesinadas en el Museo Judío de Bruselas el pasado mes de mayo de 2014. No estamos principalmente ante un atentado contra la libertad de prensa, como se han esforzado en presentarlo, sino de un ataque contra nuestra civilización. El terrorismo yihadista no necesita motivos para asesinar en Europa.
Como hemos señalado, el rechazo ante estos ataques fue rápidamente extendido a todos aquellos que no pensamos que la blasfemia sea la quintaesencia de la libertad humana. Se erigía así el laicismo agresivo como fundamento de nuestras sociedades amenazados por los supuestos «fanatismos», tanto el musulmán como el católico, ambos también supuestamente homogéneos y condenables. En realidad, lo que ha ocurrido es que el laicismo, incapaz de frenar el islamismo, ha aprovechado la situación para cargar contra su vieja enemiga, la Iglesia católica. La portada pactada de numerosos diarios el domingo 11, entre ellos el español El País, era bien reveladora: en el titular no se hacía mención ni al islam ni al terrorismo, causantes de la masacre contra la que supuestamente se organizaba la manifestación, sino que se podía leer «Más gente con Charlie que en misa». Como si de pronto el gran adversario fuera la misa, un acto peligrosísimo para los criterios de los nuevos «tolerantes» volterianos. Sólo que, como el polémico escritor francés Michel Houllebecq ha recordado: «La Ilustración está muerta. Por sí misma no puede producir más que vacío e infelicidad». Así, aparece claro el doble enemigo, a su vez enfrentado entre sí pero dispuesto a una tregua contra el adversario común, contra el que los católicos nos enfrentamos en Occidente: el odio hacia el otro, por una parte, y el odio de uno mismo por la otra: el islamismo nihilista y el progresismo relativista y buenista, el Estado Islámico y el Estado laicista. No se puede ignorar el papel que la demografía juega en este asunto. Difícilmente estaríamos donde estamos sin los seis millones de musulmanes que actualmente viven en Francia, de los que una parte importante justifica el yihadismo (el 27% de los jóvenes franceses apoya el Califato Islámico). Pero difícilmente tendría Francia esa población musulmana si antes los propios franceses no hubiesen dejado de tener hijos. Se afirma que la demografía es el destino, pues bien, ese destino está llegando al estéril Occidente.
Tampoco se puede entender lo sucedido sin echar una mirada al relativismo sesentayochista hegemónico en Europa, que pretende que nuestra historia es odiosa y que ha acogido con vítores cualquier elemento que debilitara la presencia cristiana en nuestro continente. Ahora se topan con que algunos musulmanes están dispuestos a acabar con ese orden supuestamente odioso, ¿de qué se sorprenden? Tanto el laicismo francés, del que tan orgullosos estaban algunos, como el multiculturalismo, han fracasado en su intento de integrar a la población musulmana.
Por otro lado, en cuanto a la capacidad de sorpresa de Occidente ante lo que ya sabe, lo mínimo que se puede decir es que es muy notable. Habíamos visto los atentados del 11-S, las atrocidades cometidas por el Estado Islámico, hemos apoyado a grupos islamistas opositores a Bashar el Assad en Siria y contemplado cómo numerosos jóvenes musulmanes que residían en Europa se unían a los combates del El en Siria e Irak. Se calcula que unos cinco mil combatientes en Siria e Irak con pasaporte europeo han regresado a sus países de origen. Por otro lado, sabemos que las monarquías del Golfo que financian a los grupos islamistas son las mismas que financian también las mezquitas que florecen por toda Europa y que invierten en nuestros países centenares de millones procedentes de las rentas del petróleo. ¿Y aún nos sorprendemos? Se ha puesto de relieve también que el Estado francés ya no es capaz de controlar amplias zonas de su territorio. Las complicidades que se desarrollan en las banlieues francesas, en manos de bandas de musulmanes, y la facilidad para entrar y salir del país, así como el acceso a las armas necesarias para una operación terrorista perfectamente planificada indican esta debilidad estatal.
¿Qué reacciones son previsibles? Por un lado un crecimiento lógico de actitudes de rechazo hacia los musulmanes que probablemente darán lugar a ataques a pequeña escala contra mezquitas y barrios de población mayoritariamente musulmana. Parece, no obstante, poco probable que esta reacción se canalice en la dirección de redescubrir la fe cristiana que está en el origen de todo lo que de valioso disfrutamos en nuestra sociedad y cuyo abandono está asimismo en el origen de la crisis que vivimos y de la debilidad que aprovechan ahora los yihadistas. Parece más probable que, celosos de un estilo y nivel de vida que hemos olvidado de donde proviene pero que vemos ahora amenazado, muchos europeos canalicen su justificada preocupación hacia explosiones de violencia que no solucionarán el problema y sí pueden agravarlo. Mientras tanto, por parte de los gobiernos, es probable que asistamos, como ya hemos señalado antes, a una ofensiva laicista que, con la excusa de erradicar todo «fanatismo religioso» se traduzca en agresiones y restricciones contra los católicos y la Iglesia.
Mientras que en un plano práctico se debate acerca de las medidas concretas para evitar nuevos atentados, la gran pregunta en el plano de las ideas que se plantea es la de la vinculación de los terroristas con el islam. Los portavoces de lo políticamente correcto se apresuraron a declarar que el terrorismo yihadista y el islam no tenían nada que ver. Llegaron incluso, en una pirueta lógica digna de ser considerada, a afirmar que el principal problema al que nos enfrentamos no es el yihadismo, sino una supuesta «islamofobia». Es poco probable que los muertos en los atentados compartan esta afirmación. De hecho, los hechos son tan claros (los terroristas atacaron al grito de «Alá es grande») que la teoría de que los yihadistas no son verdaderos musulmanes se ha desacreditado por completo. Volveremos sobre ello con mayor calma, pero sin pretender criminalizar a todos los musulmanes, resulta difícil negar la problematicidad del islam.
Por último, se ha hablado de no desfallecer en la «guerra al terrorismo», pero este concepto es inapropiado. El terrorismo no es una ideología, sino un medio, una estrategia para conseguir unos objetivos normalmente definidos por una ideología (o un estado o grupo organizado). Lo que sí es cierto es que los atentados de París pretenden reproducir en Occidente la muy estudiada dinámica generada por la violencia terrorista. Por un lado, rechazo entre las víctimas hacia el organismo encargado de velar por su seguridad y que ha sido incapaz de detener los atentados, en este caso el Estado francés y por extensión los estados europeos; por otro, reacción desproporcionada o indiscriminada del Estado que incida sobre el colectivo del que han surgido los terroristas, que de este modo encuentran una justificación a posteriori de sus actos, al tiempo que cohesionan a su colectivo, en este caso los musulmanes que residen en Europa. Por desgracia, sabemos por experiencia del efecto social altamente disolvente de esta espiral de acción-reacción que genera el terrorismo.