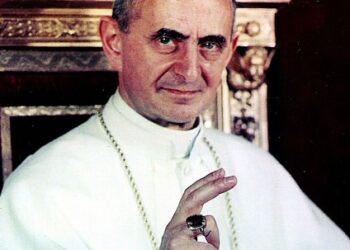Vivimos tiempos martiriales en un doble sentido, por ser el siglo xx y el nuestro, siglos de mártires, y también porque en los últimos pontificados se han multiplicad dramática y al mismo tiempo misteriosa y grandiosa: la condición martirial del siglo xx. La realidad del martirio en nuestro tiempo es intensa como nunca en la historia, y esto es algo providencial, es una llamada a la confianza que exige fe y humildad. En tiempos de soberbia y desesperanza la memoria de los mártires cobra especial actualidad y urgencia, y debería ser motivo para intensificar nuestra oración y sostener nuestra esperanza
Recordemos lo que la Iglesia reza en el prefacio de la misa de los mártires: «Porque la sangre del glorioso mártir derramada, como la de Cristo, para confesar tu nombre, manifiesta las maravillas de tu poder; pues en su martirio, Señor, has sacado fuerza de lo débil, haciendo de la fragilidad tu propio testimonio».
Recordar a los mártires es una invitación a reafirmar nuestra esperanza, fundada en la omnipotencia misericordiosa de Dios y en el poder y la intercesión de los santos. Lo cual es sumamente necesario, dada la falta de esperanza en el mundo actual, a la que hacíamos referencia en nuestra revista en el número del mes de marzo. En un mundo caracterizado por la ausencia de la fe en Dios, tampoco puede haber esperanza, pero en muchas ocasiones desgraciadamente esta falta de esperanza alcanza también a los creyentes: lo que vemos a nuestro alrededor podría ser mal interpretado como si Dios se hubiera olvidado de nosotros, nos hubiera dejado de su mano.
La situación de la Iglesia en nuestros días no es fácil de caracterizar. Desde el punto vista de la cultura dominante, en el mundo occidental, se han ido sucediendo desde el siglo xviii los intentos por borrar las raíces cristianas de esta cultura y sustituirlos por principios y filosofías de índole claramente incompatible con la fe cristiana. Estos principios son los que han estado presentes en las más variadas circunstancias de la vida política desde la Revolución Francesa hasta la actualidad. El resultado ha sido la creciente descristianización de la sociedad. En la medida que el Occidente llegó a ser una civilización planetaria su influencia ideológica secularizadora ha sido también universal. No obstante, hay que señalar como la difusión de la cultura occidental se ha realizado gracias a unas circunstancias sociales que han posibilitado a su vez la expansión misionera de la Iglesia durante los dos últimos siglos. Junto a estos hechos hay que contemplar la realidad martirial tan importante en esta misma época. Parece como si el enfrentamiento entre la Ciudad de Dios y la Ciudad terrena, en el sentido al que se refiere san Agustín, tenga unas dimensiones e intensidad sin precedentes, la lucha contra toda idea de Dios se ha instalado en este mundo y al mismo tiempo la presencia providencial de Dios en medio de la Iglesia se manifiesta de forma más clara y por caminos también cada vez más patentes. Son muchas las circunstancias que nos pueden hacer pensar que los acontecimientos presentes son signos que Dios dispone o permite para la realización de sus planes providenciales.
Estamos ante un mundo enfermo que necesita ser sanado y solo la gracia redentora de Cristo puede hacerlo. En la debilidad de los mártires se manifiesta el triunfo de la gracia de Dios y su sacrificio martirial es también un anuncio profético de este triunfo de Cristo sobre el mundo, anuncian lo que será el mundo cuando sea transformado por el poder divino.
Cuando los mártires en España morían pronunciando en sus labios el grito de «viva Cristo Rey», no solo confesaban la razón última de su ofrenda martirial sino que también anunciaban con su muerte el triunfo de la gracia de Dios sobre el mundo. Las persecuciones, dijeron los obispos españoles, son signo y condición de la victoria definitiva de Cristo y de los suyos: poseen un significado escatológico, aparecen como un adelanto del juicio y de la instauración completa del Reino (cf. 1 Pe 4,17-19), y preludian el triunfo de la vida sobre la muerte y el nacimiento de unos cielos nuevos y una tierra nueva (cf. Ap 6,9ss; 7,13-17; 11,11s; 20,4ss). Esta es nuestra esperanza y este es el motivo de haber dedicado este número a recordar a tantos mártires que derramaron su sangre en testimonio de su fe.