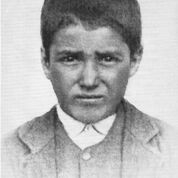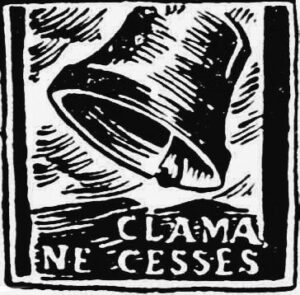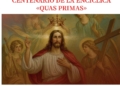Estado actual de la desesperanza en los niños y jóvenes
SI bien santo Tomás enseña que la esperanza es una pasión propia de la juventud, y por ello es una etapa en la que justamente se van adquiriendo todos los hábitos necesarios para crecer con vistas a un camino futuro de apertura y entrega. Esta etapa en las últimas décadas y más especialmente estos últimos diez años, está especialmente marcada por la tristeza y la desesperanza.
Parece una realidad patente que, a pesar del esfuerzo en el ámbito de la salud de realizar un trabajo de prevención y de la insistencia y aumento de la preocupación por la salud mental de los jóvenes y niños, los datos muestran un crecimiento constante de la prevalencia de multitud de trastornos mentales entre edades muy tempranas. Este fenómeno no es una simple cuestión de vulnerabilidad individual o de un grupo minoritario vulnerable, sino de un problema que afecta a la mayoría de la juventud actual.El informe Youth Risk Behavior Survey de 20235 mostró un fuerte aumento en la tristeza y desesperanza entre los adolescentes. En los
últimos 10 años, el porcentaje de jóvenes que se sienten desesperanzados se ha incrementado de un 36 % a un 57 %. Si atendemos los datos de un contexto más cercano, en el programa de atención al suicidio de Sant Joan de Déu, observan cómo el perfil de los chicos atendidos previamente a la pandemia se centraba en problemas relacionados con dificultades que encontraban para seguir el ritmo de exigencias relacionadas, muchas de ellas, con expectativas sociales. Sin embargo, durante la pandemia los problemas que generaban ese nivel de malestar
se centraron en el conflicto dentro del marco familiar. Junto con estos aspectos, se ha observado además que, en las adolescentes, en los últimos años, se han incrementado dos problemáticas: los TCA y la conducta suicida, dos formas de expresión del malestar que habitualmente se manifiestan más en las mujeres.
Los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística a finales de 2022, referentes a la muerte por suicidio de 2021,7 son congruentes con los datos que señalan los anteriores autores: crecimiento del malestar a edades más tempranas, y una mayor afectación en las mujeres.
Desde 2019 se viene detectando un aumento de la muerte por suicidio en menores de 15 años, pero con un marcado incremento del 56% en 2021 respecto a 2020. Además, se ha observado que entre las mujeres se siguió registrando un leve incremento de la mortalidad respecto a años previos legando en 2021 a tener la menor diferencia histórica entre hombres y mujeres falecidos por suicidio.
Estos datos indican que, a pesar de los esfuerzos en diversos ámbitos para reducir y paliar el malestar, no se advierte una reducción de los datos de mortalidad, sino que además, entre otros aspectos se están incrementando las tentativas y la ideación suicida vinculadas a esta sensación de tristeza y desesperanza muy particular de esta época.
Si bien desde el ámbito psicológico no se abordan tan directamente las causas de este malestar, sí se constata que no es un problema meramente individual.
La desesperanza desde una mirada antropológica
Esta falta de esperanza es un síntoma de algo más profundo que ha ido debilitando y envenenando los vínculos esenciales que sostienen la vida humana y que ha dejado a multitud de personas sin referencias sólidas sobre las cuales caminar y sostenerse.
Se ha interiorizado que debemos preparar a los niños para un mundo futuro en constante cambio y a que «vivan y toleren la continua incertidumbre», asentando en este principio las bases tanto de la educación familiar como escolar. Sin embargo, multitud de neuropsicólogos9 señalan que el cerebro del niño está siendo expuesto justamente a un nivel de estimulación que parece afectarlos negativamente en vez de llevarlos a un nivel
«superior» de adaptación. Y más en concreto, estudios recientes han demostrado que el uso excesivo de dispositivos digitales, por ejemplo, está asociado a un aumento en los niveles de ansiedad y depresión, especialmente en adolescentes.
Los niños y jóvenes parecen cada vez más alejados de lo que nos ayuda a crecer como seres humanos, de la interacción con los otros, de las inquietudes del crecimiento de una vida interior basada en lo real, de la rica y necesaria relación personal, en la cual los niños se encuentran con otros niños, son capaces de compartir tiempo juntos y tolerar las molestias y fastidios del otro, así como de tener la oportunidad de ir aprendiendo a llevar esas molestias, a controlar la frustración porque no siempre obtienen lo que quieren, a perdonar, a agradecer, a
perder, a tolerar los errores del otro porque también él ha sido perdonado…
Frente a lo que necesitarían, llama la atención cómo el joven crece expuesto a un ambiente de constante cambio en el que la pérdida de certezas sobre sí mismo y el mundo que le rodea se hace patente: está convencido de que es y debe ser autosuficiente, «debe priorizarse», atender a sus propias necesidades, saber poner límites, priorizar los propios sentimientos. La figura de autoridad se convierte en una figura coercitiva. Y entonces, por un lado, todo depende de uno mismo, pero por otro lado, poco o nada es responsabilidad propia. Esas exigencias internas le llevan a una fuerte desconfianza de los otros, manifestándose en un elevado control y perfeccionismo, rasgos que conviven a la vez con muy baja tolerancia a la frustración ante los errores propios y ajenos y bajo compromiso en aquellas tareas que van a requerir tolerar una cierta renuncia y perseverancia. Lo que se traduce en que, en multitud de ocasiones, detrás de esos intentos de control hay unas profundas inseguridades. Y estas
inseguridades conviven a su vez con una vida de relaciones superficiales y elevada impulsividad que, en multitud de ocasiones, intentan compensar todo lo anterior.
Podríamos decir, en este sentido que, la inestabilidad e incertidumbre son dos características descriptivas de nuestra época por la falta de ideales sólidos que orienten al joven y le permitan reconocer su propio valor. A este respecto, Martín Echavarría al reflexionar sobre la situación social actual señala que: «La crisis de la identidad en el sujeto contemporáneo es el resultado de la disolución de los referentes culturales y familiares que
dan sentido y estructura a la personalidad». La falta de figuras paternas sólidas y la inestabilidad de la familia han privado a muchas personas del amor incondicional y de la guía necesaria para que crezca internamente aquella seguridad y confianza esencial en el niño.
Sin este marco, los jóvenes buscan, podríamos decir que, de un modo «adictivo», la validación en fuentes externas, como las redes sociales, donde la imagen y el reconocimiento superficial sustituyen a la verdadera aceptación y pertenencia. A su vez, viven con mucha dificultad la asunción de las responsabilidades propias de las edades en las que se encuentran quedándose psíquicamente «atrapados» como en actitudes más infantiles, donde tanto la motivación y la responsabilidad sobre sus actos sigue siendo externa, y donde la búsqueda de
sensaciones se convierte en brújula de determinadas decisiones y alimenta una actitud ante la vida llena de miedos, inseguridades, impaciencia e indecisión. Actitudes de una elevada fragilidad psíquica que parecen surgir como consecuencia de la ausencia de un ideal claro, por lo cual no pueden hacer frente por sí mismas a los inconvenientes que aparecen ante la realización de sus deseos.
Retorno a la confianza en aquel que nos amó primero
Esta «adicción» a la inmediatez tanto en las relaciones como en la vida ordinaria no solo debilita la voluntad, sino que dificulta justamente todo aquello necesario para la esperanza (y por ello, para el esfuerzo requerido en el «esperar paciente»). La desesperanza se ha alimentado y se alimenta de la ausencia de ideales. Se pierde una visión trascendental de la vida, y sin ésta, se pierde la fuerza para afrontar las dificultades de la propia vida. Quedamos a merced únicamente del mundo emocional y con una fuerte carencia de certezas existenciales y del vínculo de confianza tan necesario para afrontar los cambios vitales. Esta condición que Tomás de Aquino asemeja a la «acedia»,13 es un estado de tristeza que lleva a
la desesperación y a la inacción y que, como señala Canals: «Es el mal de una sociedad que ha olvidado que la verdadera felicidad no está en la autosuficiencia, sino en la apertura a Dios y a la comunidad».
Dicho de otra manera, pero desde la misma mirada: «El fondo de la vida es el gozo y la esperanza porque es el amor, a pesar de las dificultades, de la laboriosidad de la vida interior y del esfuerzo, y del cansancio de la naturaleza caída, de la carne contra el espíritu, de la vulneración en lo natural que tenemos. A la acedia me parece que hay que atribuir la drogadicción, el suicidio juvenil, el conflicto de generaciones, etc. Tenemos que aprender a orar y si no oramos nunca tendremos vida interior, lo que nos hace desamorados, un defecto
del gozo en el bien. Hay cosas que no se explican sin esta teología de la acedia, el más grave de los vicios capitales, que puede llevar por un camino muy aburrido a la soberbia y a la rebelión contra Dios y el prójimo y a la absoluta insoportabilidad de la vida, porque el fondo de la vida sería tan inexorablemente aburrido… Nos molesta el ser nosotros mismos porque nos exige generosidad. Es lo que santo Tomás dice y sabe de nuestros tiempos. Yo no encontraría otro remedio contra la tristeza pesada, la depresión, sino la oración humilde y
sencilla».
Es una confianza que se asienta en la certeza de que somos queridos y de que somos amados gratuitamente en nuestra limitación, en la conciencia de que somos sostenidos continuamente y esperamos siempre en aquel que nos promete ayuda desde una esperanza cierta. Frente a la autosuficiencia, la conciencia de «dependencia» no nos esclaviza ni nos humilla, sino que nos ofrece un refugio seguro de paz que alimenta la esperanza de que
siempre somos amados y sostenidos.
La trascendencia del amor y la alienación mental. El testimonio profético de Luis Martin
Del libro de Jean Clapier, Louis et Celie Martin, une sainteté pour tous les temps «Los tres años de martirio que pasó nuestro padre me parecen los más amables, los más fructuosos de nuestra vida; no los cambiaría por...