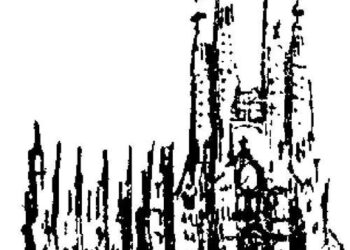A Saruman ya no le interesan las cosas que crecen». Así es descrito el corazón de Saruman en El Señor de los Anillos. ¿Quién es Saruman? Un personaje cuyo corazón se ha vuelto malo. El síntoma de esta enfermedad interior es el desprecio por las cosas que crecen, es decir, por las cosas naturales. Ahora sólo le interesan esas cosas que él mismo va fabricando; esas cosas que no tienen un ritmo propio, sino que están sometidas a su control. Las cosas que crecen se le han transformado en una amenaza; en una realidad que pone un freno a esa voluntad suya de tenerlo todo bajo su soberanía. Esta situación interior tiene un reflejo exterior: Issengard, la ciudad en la que ya no hay lugar para los árboles ni las flores.
La situación de Saruman habla al corazón del hombre contemporáneo. ¿Qué tiene que ver la felicidad de un hombre con «las cosas que crecen»? ¿Hay un mensaje contenido en el interior de las cosas naturales? ¿Tiene algo que decirnos el mundo natural en el que se desenvuelve nuestra existencia? ¿Por qué hemos de prestar atención hacia las cosas que crecen? Intentemos comprender el significado de algunas de las letras contenidas en ese inmenso libro que es la naturaleza.
«En el principio creó» (Gn 1,1)
La luz de la fe nos ayuda a esclarecer el significado del mundo natural. La Sagrada Escritura comienza diciendo que «en el principio creó Dios el cielo y la tierra». Se nos está señalando cuál es el principio del universo, es decir, aquello de dónde máximamente proceden todas las cosas. En el principio está Dios. Dios, que es absolutamente perfecto en sí mismo, decide hacer que las creaturas sean. Este acto creador tiene dos notas: es libre y gratuito. La creación es un acto libre, en cuanto que Dios podría no haber creado. Además, la creación es totalmente gratuita, ya que Dios no adquiere ninguna perfección al crear. No crea para obtener algo que no tenga, sino para compartir lo que ya tiene. Según esto, la creación tiene por principio y fundamento un acto de amor gratuito. En otras palabras, la raíz última de la que pende cada creatura es el amor por el que Dios la hace ser.
Ahora bien, Dios no ama de la misma manera a todas sus creaturas. Si es que ellas son realmente distintas, distinto también ha de ser el acto amoroso que las sostiene en la existencia. Esto es lo que nos da la clave para comprender la radical diferencia entre el ser humano y el resto de las creaturas visibles. Dios ama a cada hombre por sí mismo, mientras que a las creaturas las ama para el hombre. En el hombre aparece una bondad mayor: la bondad de ser amado personalmente.
A la luz de estas verdades, el hombre se vuelve capaz de reconocer que las creaturas que le rodean son un testimonio del amor que Dios nos tiene. Si es que el sol, la luna y las estrellas siguen existiendo es porque Dios las ama como un medio para nuestro bien; como algo que contribuye a la realización de lo que Dios ha pensado para cada uno de nosotros desde toda la eternidad. Así, lo más verdadero que se puede decir acerca de las creaturas es que son un don de Dios; una muestra del amor que Dios nos tiene.
Como Dios es perfecto, sus obras se adecuan perfectamente a la intención de su Autor. Por esto, Dios no pudo haber fallado en su intento de darnos a conocer su Amor mediante el universo que ha creado para nosotros. De aquí surge una certeza: la contemplación de las creaturas es fuente desde la cual podemos adentrarnos en el conocimiento del Creador, puesto que Él ha dejado en ellas su huella. Así lo expresa san Juan de la Cruz en su Cántico espiritual:
¡Oh, bosques y espesuras
Plantadas por la mano del Amado!
¡Oh, prado de verduras,
de flores esmaltado!
Decid si por vosotros ha pasado.
(Respuesta de las creaturas)
Mil gracias derramando
pasó por estos sotos con presura,
y, yéndolos mirando,
con sola su figura
vestidos los dejó de su hermosura.
Situados en esta perspectiva, podemos acercarnos a las creaturas con el deseo de escudriñar cómo es su Autor. Aunque Dios no sea corpóreo, en Él se encuentra cuánto hay de admirable en la fuerza del león, en la delicadeza de una flor, en la inmensidad del océano, en la altura de las montañas, en la claridad del cielo iluminado, en la profundidad de la tierra, en la velocidad de un ave…etc. Por esto, Dios se nos ha dado a conocer comparándose a sí mismo con las creaturas: «Más que la voz de muchas aguas, más imponente que las ondas del mar, es imponente el Señor en las alturas» (Sal 93, 4); «¿Quién es Roca, sino sólo nuestro Dios?» (Sal 18, 32); «En pos del Señor marcharán, él rugirá como un león» (Os 11, 10). No es que Dios sea literalmente imponente como el mar, duro como la roca o sonoro como el león. Pero hay una semejanza entre la fuerza del mar y su omnipotencia; entre la dureza de la roca y su inconmutabilidad; y entre la potencia del león y la eficacia de su Palabra. En virtud de esta semejanza, el creyente aprende a contemplar al Creador en sus creaturas; a descifrar en «las cosas que crecen» una noticia del Eterno.
«Amarás la belleza, que es la sombra de Dios en el universo» (Gabriela Mistral)
Cuando alzamos nuestra vista hacia «las cosas que crecen», nos damos cuenta de que hay en ellas una armonía. ¿Qué significa esto? Que las cosas naturales tienen un tiempo y ritmo propio. Una planta tiene un tiempo de crecimiento, un animal tiene un tiempo de descanso, el Sol es visto por nosotros cada cierto tiempo, la tierra tiene un tiempo para cada estación…etc. Las cosas naturales no se mueven de forma caótica, sino que se mueven de acuerdo a una cierta regularidad. Están naturalmente ordenadas.
La conciencia de esta armonía interpela al ser humano. Si este mundo en el que cada uno de nosotros vive está dotado de un ritmo propio, surge la siguiente pregunta: ¿El ser humano también tiene su tiempo propio? ¿Hay algún compás en nuestro interior al que nuestras acciones deban ajustarse? Al hacerse estas preguntas, el ser humano va tomando conciencia de que su vida debe desenvolverse de acuerdo a un orden que le ha sido dado; que forma parte de un cosmos que él no ha diseñado; que su existencia en este mundo es similar al lugar que ocupa un músico en una orquesta.
Surge ante nosotros, entonces, la misión de ir aprendiendo a descifrar cuál es ese ritmo; cuál es esa otra armonía en la que la propia vida ha de vivirse. Esta misión es esencialmente contemplativa: no se trata de inventar un orden, sino de descubrirlo. En otras palabras, cada uno de nosotros debe ir descubriendo cuál es la armonía propia de una vida humana. Como sostuvo Benedicto XVI, hay una ecología para el hombre, es decir, una lógica insertada en esa realidad que es el hombre a la que nuestras acciones deben ajustarse. La diferencia entre el ser humano y el resto de las creaturas materiales es que el ser humano es libre. Por esto, el hombre tiene la misión de ir descubriendo cuál es el ritmo de una vida propiamente humana, junto con la responsabilidad de tener que elegir si ajustarse o no a tal ritmo.
Si alguien preguntara cuáles son las notas que definen la armonía que ha de regir la vida humana, podrían ofrecerse distintas características. Hay una que guarda especial relación con la naturaleza: la actitud contemplativa. ¿En qué consiste esta actitud? En relacionarse con la realidad como con un misterio que admite ser escudriñado y admirado. Podemos precisar aún más esta actitud si la comparamos con la actitud puramente técnica, por la cual el hombre se sitúa ante la realidad como si ésta no fuera más que una materia de la que hay que disponer según la propia voluntad; como si no tuviera en sí nada digno de ser descubierto.
Las cosas naturales hacen posible la actitud contemplativa, ya que su conocimiento nos resulta gozoso. Es fácil gozar de una puesta de sol o del canto de un ave. Frente a la belleza de la creación, el hombre aprende lo que es amar el conocimiento por sí mismo, incluso al margen de su utilidad. De esta manera, el hombre va aprendiendo que hay bienes que son amables por ellos mismos, puesto que tienen directamente que ver con nuestra dignidad espiritual.
Este contacto gozoso con la belleza de la creación viene a ser un remedio contra un peligro siempre acuciante. ¿Cuál es este peligro? El peligro de transformarnos en esclavos del trabajo; en sujetos cuya actividad siempre es valorada por un producto que permanece fuera de la propia actividad. Como decía Aristóteles, «no es de hombres libres buscar en todo la utilidad». Lo propio del hombre libre es desplegar actividades cuya bondad se encuentra en ellas mismas; actividades cuya proximidad con el espíritu las exime de tener que validarse por un resultado exterior. Renunciar a este tipo de actividades significa renunciar a una vida coherente con la libertad; renunciar a la armonía que guarda dentro suyo la creatura de naturaleza espiritual. ¿Cuándo se opera esta renuncia? Cuando ya no hay tiempo de ocio, sino que todo se encuentra saturado por el negocio; cuando el trabajo ha llegado a ser el criterio que organiza toda la vida. Un signo esclarecedor de esta mentalidad se encuentra en el lema con que los presos eran recibidos en el campo de concentración de Auschwitz: «el trabajo os hará libres». Ya no es la Verdad, sino el trabajo, aquello en lo que se juega una vida digna de seres libres.
La cultura cristiana nos ha legado una forma concreta de mantenernos a salvo de esta mentalidad utilitarista: la fiesta del domingo. El domingo es el día del descanso, en que los hombres recuerdan que han sido creados por un acto de amor personal que los hace capaces de vida espiritual, es decir, de una vida que vale por ella misma y no por los productos que se sigan de ella. El domingo es el día de contemplación, en que los hombres tienen la osadía de detener el ritmo laboral para insertarse en esa otra armonía que ha sido instituida por Cristo en su Resurrección, acontecimiento por el que este mundo natural aguarda el día en que participará para siempre de la gloria de Dios.
«A Saruman ya no le interesan las cosas que crecen». ¿Cuál es el problema de este desinterés? Como hemos dicho, el problema es que las «cosas que crecen» dan testimonio del amor que Dios nos tiene y nos permiten ajustar nuestra vida al ritmo contemplativo, único compás en torno al cual nuestra existencia está a salvo de la tiranía de la utilidad.