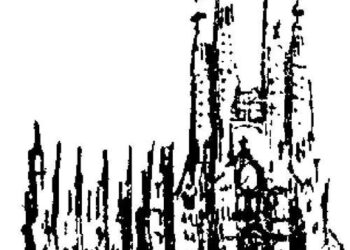Introducción
Cristo manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación» (GS 22), «porque tal es la razón por la que el Verbo se hizo hombre, para que el hombre al entrar en comunión con el Verbo y al recibir así la filiación divina, se convirtiera en hijo de Dios» (San Ireneo de Lyon, Adversus haereses 3, 19, 1) , «y para que pudiese venir a esto, [nuestra alma] la crió [Dios] a su imagen y semejanza» (San Juan de la Cruz, Cántico espiritual¸ Cant. 39, 4). «Y todos nosotros que, con el rostro descubierto reflejamos la gloria del Señor, nos transformamos en esta misma imagen, creciendo de claridad en claridad por acción del Espíritu del Señor» (2 Cor 3, 18).
La divinización del cristiano es de esos temas largos y complejos que engloban todos los tratados de teología. Siempre se puede dar una pincelada que ilumine nuestra fe, pero debemos evitar caer en un discurso vago y confuso que nos haga pensar que estamos en algo así como una catequesis bautismal. Por eso, después de una pequeña introducción sobre el término «divinización» propongo acotar el tema en algunos puntos, los cuales nos vienen marcados por las citas del principio.
«Yo os digo: sois dioses» (Jn 10,34)
En el lenguaje actual de la fe no solemos expresarnos así. Antes que «divinizarnos», solemos hablar de «ser hijos de Dios», «llamados a la santidad», u otras expresiones que intentan elevar nuestra mirada hacia la grandeza de nuestra vocación cristiana. Los Santos Padres en cambio, sobre todo los orientales, solían hablar de deificación o divinización. Con este término se quiere enfocar la obra de Dios en nosotros señalando con más fuerza que la gracia santificante nos hace partícipes de la naturaleza divina. La gracia inhiere a modo de accidente en la misma esencia del alma perfeccionándola y elevándola. Por ello no se habla de una mera semejanza natural con Dios sino de una verdadera divinización, que conlleva la real transformación del hombre, pero sin llegar a una confusión de substancias ni de personas. Seguimos siendo hombres, pero hombres divinizados por participación. Santo Tomás ejemplifica la obra del Espíritu Santo en el alma como el contacto del hierro con el fuego, que trasforma las cualidades del hierro, sin dejar de ser lo que era.
«A imagen de Dios los creó»
Comenzamos hablando del fundamento de nuestra elevación por la gracia. En todas las creaturas se encuentra un «vestigio de la Trinidad». En cuanto participan del ser y de la perfección divinas, nos remiten a Dios como su causa.
Pero en el hombre no hay solo un «vestigio», sino que su alma es «a imagen» de Dios. Esto se dice porque su alma representa en sí lo que es propio de la esencia divina: proferir un verbo que prorrumpe en amor en el conocimiento de sí («Así como la Trinidad increada se distingue por la procesión del Verbo de quien lo dice, y la del Amor de entrambos, en la creatura racional en la que se da la precesión de un verbo intelectivo y un proceso de amor de la voluntad, puede decirse que se da una imagen de la Trinidad increada según cierta semejanza específica». I, q.93, a.6, res.) Así como Dios se conoce y se ama a sí mismo, así también el hombre por su naturaleza racional se conoce y se ama a sí mismo.
Esta semejanza que se da en la naturaleza intelectual del hombre es el fundamento o «condición de posibilidad» de nuestra divinización, pues es la que posibilita que podamos ser elevados a conocer y amar a Dios, y por ello participar de su misma actividad espiritual. Sobre este punto conviene recalcar una cosa. La intención divina de darnos una naturaleza intelectual es poder elevarnos a participar de su vida íntima. Nos hizo a su imagen para darnos su amistad. Nos dio entendimiento y voluntad para que podamos conocerle y amarle, y así poder comunicarnos aquella plenitud y gozo que Él posee en sí mismo.
Cristo es la plenitud
Un segundo punto a señalar es que nuestra divinización se realiza por Cristo. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Es verdaderamente hombre y plenamente hombre. Es decir, su humanidad no queda «disminuida» o reducida por el hecho de ser una persona divina, sino, por el contrario, es perfeccionada por la gracia de Dios. De modo que en Cristo vemos al perfecto hombre. Pero también hay que decir que en Cristo «habita corporalmente la plenitud de la divinidad» (Col 2, 9) . Es decir, la humanidad de Cristo es el medio por el cual Dios se revela plenamente a sí mismo, dándonos a conocer en obras y palabras humanas aquello que es propio de la vida íntima de la Trinidad. Cuando vemos a Jesús fatigado por el camino hablando con la samaritana entendemos el deseo eterno de Dios de donarse a sí mismo y comunicarnos el Espíritu Santo. Al ver a Cristo llorar por su amigo Lázaro entendemos que esa emoción sensible es expresión de un amor humano verdadero, el cual es a su vez la manifestación humana de un amor trinitario y eterno. Solo falta decir que el lugar donde Dios se manifiesta plenamente a sí mismo es en la Pasión. En la cruz encontramos la manifestación plena de la vida de la Trinidad, pues vemos al Verbo comunicando y expresando plenamente el amor hasta el extremo de Dios Padre y comunicándonos el Espíritu para redimirnos y hacernos partícipes de su vida. Ahora bien, aquello que hemos visto en la humanidad de Cristo, esa vida que hemos descubierto como expresión de la plenitud del amor y la vida divina; esa vida es lo que se nos comunica por la gracia, para que podamos también nosotros «vivir como Él vivió» (1 Jn2,6) . Nuestra divinización, por tanto, se realiza por la incorporación en Cristo, para que podamos recibir aquella gracia que Cristo tuvo en plenitud.
Asimilación con las personas divinas
Otro aspecto a señalar es que la gracia no nos introduce en «la divinidad» en abstracto, sino que nos hace partícipes de la vida íntima de la Trinidad en su distinción de personas.
En el don de la gracia santificante no solo se nos da una gracia creada que nos une a Dios, sino que se nos da al mismo Espíritu Santo, para que lo poseamos y gocemos de su presencia. Pero esta persona divina que es enviada a nuestra alma, a la vez que entra en nosotros, va conformandonos consigo, nos comunica una participación creada de su propiedad eterna, de aquella relación divina que lo distingue de las otras personas divinas. Esta imagen creada que es participación de la propiedad eterna de las personas divinas nos va introduciendo en la misma vida divina.
El Espíritu Santo nos asemeja a sí según su propiedad personal por la caridad. Al venir a nosotros nos enciende en la caridad, la cual es imagen creada del Amor eterno que hay entre el Padre y el Hijo. Esta caridad tiene como característica que tienen por objeto a Dios mismo, por lo que a pesar de ser algo creado y por tanto limitado, tiene a Dios mismo como término, y por ello nos une a Dios y nos hace partícipes de su Amor eterno e increado.
El Verbo también nos asemeja a sí según su propiedad personal (la Palabra que expira amor), configurándonos en su conocimiento amoroso del Padre. Por su presencia en nuestras almas nos va haciendo vivir como hijos de Dios, tal como Él es Hijo, en una relación íntima con el Padre. De modo que la unión con Dios se realice en nosotros por una asimilación con la relación personal que el Hijo y el Espíritu tienen con el Padre.
Solemos hablar de esta configuración con Cristo desde un enfoque «moral» o «espiritual», cuando pedimos que «se nos dé un corazón como el suyo», que «nos conforme con Él, para que vivamos como hijos de Dios». Pero esta petición cobra una profundidad mayor cuando comprendemos su dimensión ontológica, cuando vemos que ese «configurarnos con Cristo» pasa por recibir una participación creada de la misma vida íntima de la Trinidad.
La divinización que Dios nos otorga por la gracia, por tanto, nos hace amar con el ardor del Espíritu, y nos hace vivir como hijos en el Hijo, para que clamemos «Abba, Padre».
Divinización creciente
El último elemento a señalar es que la divinización es una realidad creciente. No es simplemente un «peldaño» que nos permite asomarnos a las realidades celestiales, sino que es una vida que se va configurando por la gracia de Dios.
Por un lado, santo Tomás, al hablar de la imagen de Dios, la presenta como una realidad análoga que tiene sustancialmente los mismos niveles que la paternidad de Dios y que la asimilación a la persona del Hijo. Es decir, ser imagen de Dios, ser hijos del Padre y asimilarnos al Hijo parecen estar designando una misma realidad, aunque desde tres enfoques distintos. En esta escala analógica hay un primer analogado, que es la realidad divina (el Verbo como imagen del Padre, el Hijo eterno de Dios, la persona del Padre), y luego en las creaturas hay tres niveles de participación; el orden natural, la elevación por la gracia y la plenitud de la gloria.
Por otro lado, además de esta graduación fundamental, en el orden de la gracia hay un crecimiento en la participación de la vida divina. Es lo que solemos llamar «crecer en santidad». No vamos a hacer un tratado de teología espiritual ni dar recomendaciones prácticas propias de un buen director espiritual, sino simplemente señalar una cosa.
Por el ejercicio de las virtudes teologales, que tiene a Dios como término de su operación, nos unimos a Dios. Estas virtudes son perfeccionadas, a su vez por los dones del Espíritu Santo, el principal de los cuales es el don de sabiduría.
Por este don, que consiste en intuición simple de la verdad bajo el influjo del amor, el Verbo va haciéndonos partícipes de sí, formando su imagen en nosotros. Pues bien, el don de sabiduría se ejercita principalmente con la contemplación.
Por lo tanto, la contemplación se presenta como aquel camino que nos introduce en lo profundo de la unión con Dios, pues es el medio por el cual Dios va imprimiendo su huella en nosotros, donde dispone de nuestra alma para conformarnos consigo. Por la contemplación nos adentramos en este conocimiento íntimo de la Trinidad en su distinción, y por ella entramos en una relación personal con cada una de las personas divinas.
El final que tiende la contemplación será la unión de amor, la unión de voluntades, donde el alma será toda divina, toda ella dispuesta para la obra de Dios, en plena comunión de amor con la Trinidad. Ahí gozaremos de esa amistad íntima con cada una de las personas divinas, y transformados por la gracia, participaremos de su misma actividad espiritual.
Sobre este punto vale la pena leer el Cántico espiritual, cuando comenta «el aspirar del aire». Entre otras cosas señala lo siguiente: [Dios] levanta el alma y Conclusión Para terminar, simplemente dejo las palabras de san Juan de la Cruz, quien nos invita a crecer en esta divinización del cristiano. «¡Oh, almas criadas para estas grandezas y para ellas llamadas!, ¿qué hacéis?, ¿en qué os entretenéis? Vuestras pretensiones son bajezas y vuestras posesiones, miserias. ¡Oh, miserable ceguera de los ojos de vuestra alma, pues para tanta luz estáis ciegos, y para tan grandes voces sordos, no viendo que, en tanto que buscáis grandezas y gloria, os quedáis miserables y bajos, de tantos bienes, hechos ignorantes e indignos!» ( San Juan de la Cruz, Cántico espiritual, Cant 39, 7)