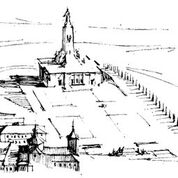Después de haber reflexionado sobre el destino común de la humanidad, tal como se realizará al final de los tiempos, hoy queremos dirigir nuestra atención a otro tema que nos atañe de cerca: el significado de la muerte. Actualmente resulta difícil hablar de la muerte porque la sociedad del bienestar tiende a apartar de sí esta realidad, cuyo solo pensamiento le produce angustia. En efecto, como afirma el Concilio, «ante la muerte, el enigma de la condición humana alcanza su culmen» (Gaudium et spes, 18). Pero sobre esta realidad la palabra de Dios, aunque de modo progresivo, nos brinda una luz que esclarece y consuela.
En el Antiguo Testamento las primeras indicaciones nos las ofrece la experiencia común de los mortales, todavía no iluminada por la esperanza de una vida feliz después de la muerte. Por lo general se pensaba que la existencia humana concluía en el «sheol», lugar de sombras, incompatible con la vida en plenitud. A este respecto son muy significativas las palabras del libro de Job: «¿No son pocos los días de mi existencia? Apártate de mí para que pueda gozar de un poco de consuelo, antes de que me vaya, para ya no volver, a la tierra de tinieblas y de sombras, tierra de negrura y desorden, donde la claridad es como la oscuridad» (Jb 10, 20-22).
2. En esta visión dramática de la muerte se va abriendo camino lentamente la revelación de Dios, y la reflexión humana descubre un nuevo horizonte, que recibirá plena luz en el Nuevo Testamento.
Se comprende, ante todo, que, si la muerte es el enemigo inexorable del hombre, que trata de dominarlo y someterlo a su poder, Dios no puede haberla creado, pues no puede recrearse en la destrucción de los hombres (cf. Sb 1, 13). El proyecto originario de Dios era diverso, pero quedó alterado a causa del pecado cometido por el hombre bajo el influjo del demonio, como explica el libro de la Sabiduría: «Dios creó al hombre para la incorruptibilidad; le hizo imagen de su misma naturaleza; mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo, y la experimentan los que le pertenecen» (Sb 2, 23-24). Esta concepción se refleja en las palabras de Jesús (cf. Jn 8, 44) y en ella se funda la enseñanza de san Pablo sobre la redención de Cristo, nuevo Adán (cf. Rm 5, 12.17; 1 Cor 15, 21). Con su muerte y resurrección, Jesús venció el pecado y la muerte, que es su consecuencia.
3. A la luz de lo que Jesús realizó, se comprende la actitud de Dios Padre frente a la vida y la muerte de sus criaturas. Ya el salmista había intuido que Dios no puede abandonar a sus siervos fieles en el sepulcro, ni dejar que su santo experimente la corrupción (cf. Sal 16, 10). Isaías anuncia un futuro en el que Dios eliminará la muerte para siempre, enjugando «las lágrimas de todos los rostros» (Is 25, 8) y resucitando a los muertos para una vida nueva: «Revivirán tus muertos; tus cadáveres resurgirán. Despertarán y darán gritos de júbilo los moradores del polvo; porque rocío luminoso es tu rocío, y la tierra parirá sombras» (Is 26, 19). Así, en vez de la muerte como realidad que acaba con todos los seres vivos, se impone la imagen de la tierra que, como madre, se dispone al parto de un nuevo ser vivo y da a luz al justo destinado a vivir en Dios. Por esto, «aunque los justos, a juicio de los hombres, sufran castigos, su esperanza está llena de inmortalidad» (Sb 3, 4).
La esperanza de la resurrección es afirmada magníficamente en el segundo libro de los Macabeos por siete hermanos y su madre en el momento de sufrir el martirio. Uno de ellos declara: «Por don del Cielo poseo estos miembros; por sus leyes los desdeño y de él espero recibirlos de nuevo» (2 Mac 7, 11). Otro, «ya en agonía, dice: es preferible morir a manos de hombres con la esperanza que Dios otorga de ser resucitados de nuevo por él» (2 Mac 7, 14). Heroicamente, su madre los anima a afrontar la muerte con esta esperanza (cf. 2 Mac 7, 29).
4. Ya en la perspectiva del Antiguo Testamento los profetas exhortaban a esperar «el día del Señor» con rectitud, pues de lo contrario sería «tinieblas y no luz» (cf. Am 5, 18.20). En la revelación plena del Nuevo Testamento se subraya que todos serán sometidos a juicio (cf. 1 Pe 4, 5; Rm 14, 10). Pero ante ese juicio los justos no deberán temer, dado que, en cuanto elegidos, están destinados a recibir la herencia prometida; serán colocados a la diestra de Cristo, que los llamará «benditos de mi Padre» (Mt 25, 34; cf. 22, 14; 24, 22. 24).
La muerte que el creyente experimenta como miembro del Cuerpo místico abre el camino hacia el Padre, que nos demostró su amor en la muerte de Cristo, «víctima de propiciación por nuestros pecados» (cf. 1 Jn 4, 10; cf. Rm 5, 7). Como reafirma el Catecismo de la Iglesia católica, la muerte, «para los que mueren en la gracia de Cristo, es una participación en la muerte del Señor, para poder participar también en su resurrección» (n. 1006). Jesús «nos ama y nos ha lavado con su sangre de nuestros pecados, y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre» (Ap 1, 5-6). Ciertamente, es preciso pasar por la muerte, pero ya con la certeza de que nos encontraremos con el Padre cuando «este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y este ser mortal se revista de inmortalidad» (1 Cor 15, 54). Entonces se verá claramente que «la muerte ha sido devorada en la victoria» (1 Cor 15, 54) y se la podrá afrontar con una actitud de desafío, sin miedo: «¿Dónde está, oh, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh, muerte, tu aguijón?» (1 Cor 15, 55).
Precisamente por esta visión cristiana de la muerte, san Francisco de Asís pudo exclamar en el Cántico de las criaturas: «Alabado seas, Señor mío, por nuestra hermana la muerte corporal» (Fuentes franciscanas, 263). Frente a esta consoladora perspectiva, se comprende la bienaventuranza anunciada en el libro del Apocalipsis, casi como coronación de las bienaventuranzas evangélicas: «Bienaventurados los que mueren en el Señor. Sí –dice el Espíritu–, descansarán de sus fatigas, porque sus obras los acompañan» (Ap 14, 13).