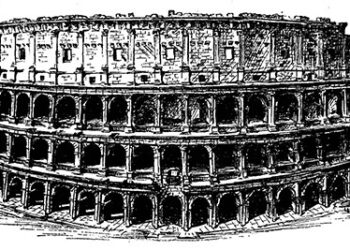La mayoría de nosotros conocemos la escena del evangelio de Lucas 2, 22-40 como el cuarto misterio gozoso: «La Presentación en el Templo». Pero es también uno de los siete Dolores y Gozos de san José. Su corazón está lleno de dolor por la profecía de Simeón de que el Niño Jesús ha sido puesto para ruina y resurrección de muchos en Israel, y para «signo de contradicción ». Al mismo tiempo, José se alegra de oír cómo se proclama que su Hijo es la «salvación del Señor y luz para iluminar a los gentiles y gloria de
tu pueblo, Israel». Todos deberíamos afligirnos y regocijarnos al meditar esta escena. Pero José experimenta esta pena y alegría de una manera única, como padre de Jesús. De hecho, esta experiencia suya nace y señala la realidad de su paternidad. A menudo utilizamos distintos calificativos para referirnos a la paternidad de José. Aunque hasta cierto punto son exactos, también pueden dar la impresión de que su paternidad era una ficción o una fantasía. El término «padre terrenal» sugiere una relación padre/hijo limitada a este mundo. «Padre adoptivo» o «padre putativo» implican que en algún momento preciso Nuestro Señor se convirtió en el hijo de José. Pero lo cierto es que José y María estaban legalmente casados en el momento de la concepción de Jesús. Así que, en ningún momento de la vida de Nuestro Señor, Él no fue el hijo de José. Los Evangelios no usan ningún calificativo para referirse a José. El pasaje citado de Lucas se refiere a José y María directamente como «el padre y la madre de Jesús». Más tarde, cuando Jesús es hallado en el Templo, la misma Virgen María dice «tu padre y yo, angustiados, te buscábamos» (Lc 2, 48). Por dos veces Juan se refiere a Nuestro Señor simplemente como el Hijo de José» (Jn 1,45; 6,42). El único calificativo que aparece en los Evangelios es una explicación
la mención de Lucas de Jesús de que era, «según se pensaba, hijo de José» (Lc 3,23). Al aparecer
este pasaje inmediatamente después del Bautismo de Nuestro Señor, queda claro que su intención es distinguir el Padre de Jesucristo revelado en el Jordán de su padre conocido en Nazaret.
El papa Francisco, en Patris corde, su carta anunciando el Año de San José, subraya la importancia de
la paternidad. Y con razón. Como muchos han observado, la crisis de la paternidad está en el origen de
los males de nuestra Iglesia y de nuestra nación. En el núcleo de los escándalos de la Iglesia está la traición de muchos padres espirituales. El malestar que experimenta nuestra nación es el resultado inevitable de décadas de padres ausentes. Mary Eberstadt lo ha llamado «la furia de los sin-padre».
La paternidad de José es la medicina que necesitamos para estos males. Pero antes, tenemos que entenderla bien. Nuestro fracaso para valorar adecuadamente la paternidad de José se debe a que no comprendemos bien la paternidad en sí misma. Limitamos la paternidad a sus dimensiones físicas, terrenales: es el engendrar biológicamente a un niño o quizás el suministrarle los recursos para que consiga el éxito en este mundo. Pero lo cierto es que lo más importante de la paternidad no es engendrar un niño o entrenarlo para el éxito mundano. No: es inculcarle sabiduría y transmitirle un patrimonio y una identidad.
Precisamente porque no es el padre biológico de Jesús, José dirige nuestra atención sobre la dimensión
más profunda e importante de la paternidad. Él no engendró a Nuestro Señor, pero como esposo de
María, José es de hecho el padre legal de Jesús, una designación que tenía un significado mucho mayor
en el antiguo Israel que en nuestra cultura actual. Era deber de José educar a su hijo en las tradiciones
y la fe de Israel, transmitirle las prácticas y la sabiduría del Pueblo de Dios. En la medida en que crecía en sabiduría, en edad y en gracia delante de Dios y de los hombres» (Lc 2,52), fue a José a quien correspondió enseñarle a rezar, llevarlo a la sinagoga y familiarizarlo con las Escrituras.
«Oh, Dios, lo escuchamos con nuestros oídos, nuestros padres nos lo han contado, las hazañas que
obraste en sus días, en los días de antaño» (Sal 44,1).
Es maravilloso considerar a José enseñando este versículo a Jesús, introduciéndole en el patrimonio
de Israel, «lo que nuestros padres nos han contado».
Esos padres habían transmitido una identidad a sus hijos, les habían hecho saber quiénes eran –y quiénes
no– en el mundo y en la historia. La fidelidad de esos padres significaba que los israelitas se conocían
a sí mismos como el Pueblo de Dios.
Esto es precisamente en lo que los padres en nuestra cultura están fracasando. Pueden en algunos
casos dar a sus hijos alguna riqueza material y consejos sobre cómo salir adelante en el mundo.
Pero desde hace décadas los padres han fracasado en transmitir a sus hijos su propia identidad. Han
fallado en transmitir el patrimonio de Occidente, de nuestra nación, y sobre todo del cristianismo.
Esto se debe en gran parte a que esos padres han rechazado impíamente todo lo anterior a ellos. La
impiedad es estéril. Cuando el pasado ya no significa nada, tampoco importa el futuro. Peor aún,
convertirse en un huérfano del pasado te hace vulnerable en el presente. Así que lo que vemos en el
auge de las actuales ideologías progresistas es una generación huérfana, desgajada de su patrimonio
de sabiduría y cultura, y, por lo tanto, prisionera de cualquier nueva teoría que surja. Hemos visto el mismo fenómeno en la Iglesia.
Sacerdotes impíos, para los que el pasado no tenía sentido, fracasaron en transmitir a generaciones de
católicos su legítima herencia compuesta de las enseñanzas y la liturgia de la Iglesia. Gran parte de
nuestros males actuales proviene de esta desconexión, de este olvido de quiénes somos –y quiénes
no– en el mundo y en la historia. «Es hora de ir a José» (Gen 41, 55). De él, el padre de Jesús, aprendemos el verdadero significado de la paternidad y el valor incomparable de un hombre que cumple fielmente esa misión.
Padre Paul Scalia
Vicario Episcopal para el Clero
Arlington, Va, USA
The Catholic Thing | 04 de enero de 2021