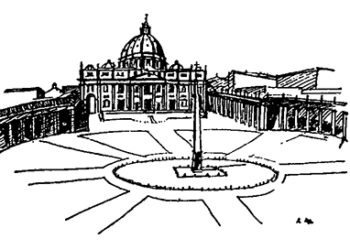La decisión del presidente Trump de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel es de las que marcan época. Ciudad santa, inscrita a sangre y fuego en el corazón de los judíos, pero también lugar de referencia para cristianos y musulmanes, su historia ha sido siempre singular. Tras la creación del Estado de Israel, en 1948, Jerusalén quedó dividida: la parte nueva en manos israelíes, la Ciudad Vieja, allí donde se encuentra la explanada del Templo, las mezquitas de Omar y de la Cúpula dorada, el Muro de las Lamentaciones y el Santo Sepulcro, en manos árabes. En 1967, la Guerra de los Seis Días se concluyó con la conquista israelí de la totalidad de Jerusalén. Allí se instaló el presidente de Israel, la Knesset (el parlamento), los ministerios, el Tribunal Supremo… todo aquello propio de una capital con la excepción de las embajadas del resto de países con los que Israel mantiene relaciones diplomáticas. Todos ellos mantuvieron sus embajadas en Tel Aviv como signo de no reconocimiento de las anexiones consecuencia de la Guerra de los Seis Días y para evitar una nueva y potencialmente muy destructiva humillación al mundo árabe.
Y entonces llegó Trump y todo saltó por los aires… o eso al menos es lo que nos intentan hacer creer. En realidad la cuestión es más compleja. El Congreso de los Estados Unidos aprobó en 1995 una ley para trasladar la embajada norteamericana a Jerusalén antes del año 2000. Desde entonces, todos los presidentes estadounidenses (Clinton, Bush, Obama y Trump) han proclamado que la capital eterna e indivisible de Israel es Jerusalén… mientras evitaban cumplir la ley agarrándose a una cláusula que permite al presidente posponer seis meses su ejecución si así lo considera necesario para proteger los intereses de seguridad nacionales. Desde entonces, cada medio año se ha prorrogado la ejecución de aquella ley, que cuenta con un apoyo unánime en Estados Unidos: a principios de 2017 el Senado instó por 90 votos a favor contra ninguno en contra a trasladar la embajada estadounidense a Jerusalén.
Y ahora, en un movimiento inesperado, Trump ha decidido dar el paso. Sus motivaciones van desde su declarado filosionismo hasta la recompensa hacia quienes le han apoyado financieramente para llegar a la Casa Blanca, como el magnate judío Adelson, pasando por complacer a una parte de la comunidad judía norteamericana y, sobre todo, a los cristianos evangélicos, para quienes el apoyo a ultranza a Israel es un elemento crucial. Si a esto se une un yerno judío, la costumbre de Trump de cumplir sus promesas electorales, el gusto por tomar decisiones que quiebran el statu quo y el anhelo por pasar a la posteridad, se entiende que el reconocimiento de la capitalidad de Jerusalén por parte de Trump no era algo tan imprevisible. Una decisión a la que ya han anunciado que se van a unir la Hungría de Viktor Orban (que ha vetado una resolución de la Unión Europea condenando la determinación de Trump), las Islas Filipinas (hay 60.000 filipinos trabajando en Israel, lo que los convierte en una parte importante de la Iglesia católica en Tierra Santa), la República Checa y Guatemala.
La reacción palestina ha sido, como era de esperar, de fuerte rechazo. Nabil Abu Rudeineh, portavoz del presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abbas, ha declarado que la decisión de Trump «llevará a la destrucción del proceso de paz» y ha amenazado con protestas y enfrentamientos. Es lo mínimo que puede hacer ahora que tanto los islamistas de Hamas como otros grupos yihadistas van a discutir aún más su débil liderazgo. El problema es que, de hecho, el proceso de paz ya no es más que un nombre vacío desde que, primero en el año 2000 y luego en 2008, los palestinos rechazaran los acuerdos alcanzados para la creación de dos estados en lo que hoy es Israel (y que, precisamente, encallaron principalmente en el futuro estatuto de Jerusalén). De hecho, la administración Trump ha constatado, a la hora de tomar una decisión al respecto, el hecho de que todas estas décadas sin reconocer a Jerusalén como capital de Israel, que era considerado como una concesión a los palestinos, no ha ayudado a avanzar hacia la paz entre ambas partes.
La realidad es que ha habido amenazas, disturbios y varios muertos, pero no parece que esta decisión vaya a provocar una tercera intifada (revuelta de los árabes palestinos) del calibre de las dos anteriores. Los árabes jerosolimitanos viven en condiciones mucho mejores que quienes están en territorio controlado por la Autoridad Nacional Palestina y una revuelta, además de tener pocas expectativas de éxito, hundiría su nivel de vida, muy dependiente del turismo. Además, es poco probable que los apoyos del resto del mundo musulmán vayan más allá de declaraciones de repulsa y solidaridad. Con Siria e Iraq exhaustas por la guerra, Egipto luchando a brazo partido contra el yihadismo en la península del Sinaí y Arabia Saudí e Irán enfrentados en el enésimo combate entre sunitas y chiitas en los escenarios de Yemen y Qatar, no parece probable que ninguno de los países de la región quieran desafiar a Israel e involucrarse abiertamente en patrocinar una revuelta árabe. Especialmente si se considera que la ayuda israelí a las monarquías del Golfo en su lucha contra Irán se ha incrementado significativamente en los últimos tiempos. La razón de Estado, pues, invita a no esperar el estallido de un conflicto de grandes dimensiones. Otra cuestión diferente es el grado de resentimiento contra Israel y los Estados Unidos que muchos árabes musulmanes van a añadir a un stock ya muy elevado y que puede estallar en un futuro.
Las palabras del papa Francisco al respecto han insistido en lo que ha sido la postura de todos los papas desde Pío XII: el reconocimiento del carácter universal de Jerusalén a través de un estatuto que permita a los fieles de todas las religiones acceder libremente a sus lugares santos. Una propuesta sensata que, no obstante, siempre ha chocado con intereses contrapuestos y con la dificultad de la existencia de lugares, como la explanada del Templo, sagrados para dos religiones al mismo tiempo. Es interesante atender a las críticas judías a la propuesta de que Jerusalén tenga un estatuto especial internacional. Si cada religión tiene su propia «capital» exclusiva (La Meca para los musulmanes, Roma para los católicos), argumentan, ¿por qué los judíos tendrían que compartir Jerusalén? En este planteamiento late el problema, nuclear, de la misión del pueblo judío en la historia. Jerusalén es la Ciudad Santa, el centro milenario de la vida judía, es cierto, pero es también mucho más que eso. Jerusalén está también llamada a ser un faro para el mundo entero, para todos los pueblos, su misión supera, sin negarla, la de ser capital de Israel. Los caminos por los que la Providencia llevará esta promesa a su cumplimiento son misteriosos, pero creemos poder afirmar que el reconocimiento de la capitalidad de Jerusalén es un paso en ese camino.
Comienza el proceso de beatificación de los padres de Juan Pablo II
El pasado 7 de marzo, y en presencia de todos los decanos de la Archidiócesis de Cracovia, tuvo lugar en la basílica de la Presentación de la Bienaventurada Virgen María de Wadowice (Polonia), situada junto al hogar de los...