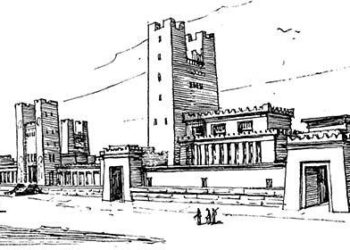El pasado de 13 de noviembre el mundo se vio sacudido por una ola de atentados terroristas (ataques en restaurantes, junto al estadio en el que iba a celebrarse un partido de fútbol entre Francia y Alemania y el ametrallamiento indiscriminado en una sala de conciertos) en París que causaron la muerte de 130 personas. La reacción del presidente francés François Hollande fue decretar el estado de excepción y, al día siguiente, proclamar solemnemente que el Estado Islámico (también conocido como ISIS y Daesh), responsable de la ola de atentados, había declarado la guerra a Francia. Siguió la búsqueda de algunos terroristas escapados que llevó a una operación policial en el barrio parisino de Saint-Denis que se saldó con la muerte de dos personas, entre ellas de la primera mujer yihadista suicida. Enseguida se desencadenaban también los bombardeos franceses sobre la ciudad considerada como capital del ISIS, Raqqa. Por segunda vez desde el final de la segunda guerra mundial una potencia europea occidental realizaba acciones militares fuera del paraguas de la OTAN (la primera vez fue cuando, en 1956, Francia y Gran Bretaña atacaron el Egipto de Nasser en respuesta a la nacionalización del canal de Suez). Estábamos ante un nuevo episodio de lo que el papa Francisco, el pasado mes de agosto, calificó como la tercera guerra mundial, «sólo que se combate por episodios, por capítulos». Y aunque no hay una declaración formal de hostilidades, como tampoco la hubo durante la Guerra Fría, lo cierto es que el escenario de operaciones de este conflicto se extiende a todo el mundo y ningún pueblo o nación deja de verse afectado por el mismo, que ya no es una guerra clásica entre estados, sino una guerra fragmentaria y asimétrica en la que cobran gran protagonismo actores no estatales.
El impacto de este nuevo horror se ha visto magnificado por el hecho de haber golpeado en París, en el corazón de una gran capital occidental, allí donde hasta no hace tanto nos sentíamos seguros en contraste con los países más o menos lejanos en los que la guerra y las acciones de los islamistas hacen estragos. Pero no se trata, en cualquier caso, de un caso aislado: el pasado 10 de octubre fue Ankara el escenario de un sangriento atentado que provocó más de un centenar de muertos durante una manifestación, el 31 de octubre un avión ruso fue derribado por una bomba reivindicada por el Estado Islámico, causando 224 muertos y el día antes de los atentados de París, la explosión de unas bombas a la salida de una mezquita chiita en Beirut provocó 43 muertos. Ya con posterioridad a los atentados de París, y mientras en una Europa sitiada se suspendían numerosos actos multitudinarios ante el riesgo creciente de atentado, los yihadistas, está vez vinculados a Al Qaeda, asaltaban un hotel de lujo en la capital de Mali, Bamako, asesinando a 27 turistas extranjeros y el Estado Islámico volvía a golpear, esta vez en Túnez, en un ataque suicida que acabaría con la vida de trece miembros de la guardia presidencial.
¿Cuál ha sido la reacción ante los atentados de París? Horror e incredulidad en un primer momento, a pesar de los reiterados avisos que nos hacían los cristianos que han sufrido en sus propias carnes la furia del Estado Islámico y que nos advertían de que iban a atacarnos en Europa. Luego, la ya citada reacción oficial, atacando militarmente los bastiones del ISIS en Siria y desplegando operaciones policiales en los barrios en los que se concentra mayor población musulmana. En la opinión pública se ha difundido un discurso de rechazo al islamismo que enarbola los «valores» de la República francesa y que se ha manifestado en el canto del himno de la Marsellesa … obviando que la letra del propio himno incluye un a apología del asesinato «¡Que una sangre impura abreve nuestros surcos!») y que el origen del terrorismo moderno está precisamente en la Revolución que dio nacimiento a esa República. En otros lugares, de modo muy intenso en nuestro país, se ha insistido en la culpabilidad de Occidente y en la necesidad de «dialogar» a toda costa con quienes degüellan o queman vivos en una jaula a sus prisioneros, esto es, con quienes han demostrado reiterada e inequívocamente que no tienen ninguna voluntad, ni intención de dialogar. Una vez más, la realidad pulveriza el discurso pacifista, pues no es posible dialogar con quien no tiene ninguna intención de hacerlo, y lo único que deja en evidencia es la debilidad de quien abraza un utópico pacifismo. Su falso optimismo, sustituto de la verdadera esperanza, ciega a Occidente y le impide ver que su tasa de fertilidad está por debajo del nivel de reemplazo y que su cultura de masas secularista es incapaz de ofrecer una alternativa al islamismo.
Una pregunta surge naturalmente: ¿a qué nos enfrentamos? ¿Cuál es la naturaleza de este mal que nos ataca?
Los atentados de París han sido organizados por el Estado Islámico, una organización yihadista que nace de una escisión de Al Qaeda y que aboga por la creación de un territorio en el que reinstaurar el Califato, que encarna la autoridad dentro del mundo islámico inexistente desde la caída del Imperio otomano. Tras conseguir su objetivo, aunque de modo precario, en territorio de Siria e Iraq, el Estado Islámico ha pasado a una nueva fase en la que los ataques terroristas en territorio europeo son los protagonistas. Si el comportamiento de Daesh en Oriente Próximo obedece a la estrategia habitual islámica de conquista (sometimiento e imposición de la dhimmitud), la actuación de los terroristas, suicidas en muchos casos, en Europa supone algo diferente. La procedencia e historial vital de estos terroristas está demasiado emparentada con el vacío existencial de nuestras sociedades occidentales, en las que han nacido y se han criado, como para ignorar que los bárbaros no es que estén invadiéndonos, sino que ya están entre nosotros, crecen en nuestros barrios (la mayoría son musulmanes europeos de segunda o tercera generación, de nacionalidad francesa o belga, criados en ghettos urbanos en los que se consuma el fracaso de la utopía multiculturalista) y van a nuestras escuelas. Es aquí donde han ido alimentando un odio nihilista emparentado con ese terror que vimos nacer durante la Revolución Francesa y que ha venido golpeando nuestras sociedades desde entonces. El proyecto de integrar a los musulmanes en los «valores republicanos», como sostienen en Francia, ha fracasado porque no se puede integrar en el vacío, en la negación de la dimensión religiosa del ser humano. El resultado de esa integración es, al contrario de lo previsto, la asunción de ese vacío que encuentra en el islam el camino para revolverse y atacar a sus patrias de nacimiento. Como ha escrito Fabrice Hadjadj, «saben que las utopías humanistas, que habían sustituido a la fe religiosa, se han derrumbado». Víctor Gago insistía en este mismo punto de vista: «Los terroristas (…) son jóvenes europeos perfectamente adaptados a la forma de vida occidental. Están en plena comunión con el estado de los valores en las sociedades abiertas y multiculturales. Su predisposición a la violencia proviene […] de un trato cotidiano con el significado de la vida y de la dignidad humanas en esas sociedades […] No son unos bichos raros viviendo en burbujas dentro de la sociedad multicultural. Son parte del paisaje, frutos de una concienzuda siembra de nihilismo, banalización del mal y disolución de valores e instituciones. Su testimonio expresa una verdad insoportable para la buena conciencia de los gobernantes occidentales. No son los bárbaros que llegan, sino la barbarie que sale del corazón de la vida occidental. No es el fracaso de la sociedad multicultural, sino su rotundo éxito en la desculturación y el borrado de la identidad de Europa. No atacan los valores de “la Marsellesa”, sino que, en gran medida, los llevan hasta sus últimas consecuencias». En este sentido es completamente errado hablar de una violencia «sin sentido», «irracional» o «medieval». Estamos ante otra cosa, ante un terrorismo nihilista que se canaliza a través de una religión política, el islam, especialmente apta para acoger en su seno esta síntesis.
En el plano geopolítico, los atentados de París significan la extensión del campo de batalla de Oriente Medio a las capitales europeas. También certifica la internacionalización de un conflicto en el que, además de las fuerzas y potencias regionales, están implicados hasta el momento Estados Unidos, Rusia y ahora Francia. El primero, con una actuación titubeante, el segundo intentando recuperar su peso de gran potencia, con una determinación que no oculta su debilidad demográfica. Estamos, pues, en un escenario, en Siria e Iraq, extremadamente complejo y delicado y en el que el riesgo de choque entre estas potencias es alto y en el que el conflicto no se reduce al ámbito estrictamente militar, sino que se desborda en una guerra ideológica que se combate a lo largo y a lo ancho del mundo.