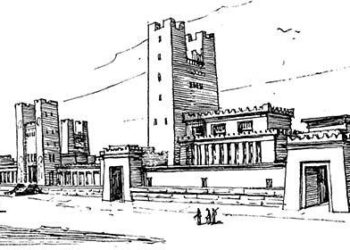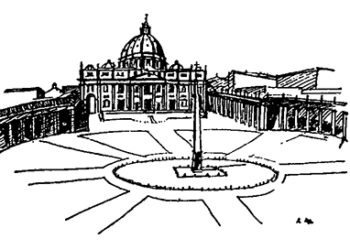Con sorpresa el mundo ha tenido noticia del éxodo que miles de miembros de la etnia rohinyá, musulmanes que viven en Birmania, se ven forzados a llevar a cabo. El rescate de un barco a la deriva con setecientos de ellos y las dificultades para desembarcarlos, pues nadie quiere hacerse cargo de ellos, han dirigido el foco de la noticia hacia esta etnia, que intenta huir masivamente de Birmania al menos desde 2012.
Lo primero que choca es el modo de comportarse de la mayoría budista que controla el país con respecto a esta minoría musulmana: persecución, discriminación, incluso violencia directa. Un modo de actuar que no encaja en la visión que del budismo tenemos en Occidente pero que no es ninguna excepción, sino el modo habitual de comportarse de los budistas con las minorías no budistas (no muy diferente del modo en que actúa el hinduismo o el islam). Lo que debería recordarnos algo que hemos perdido de vista: sólo en el mundo cristiano ha florecido el reconocimiento hacia la dignidad de las personas, aunque no formen parte de la etnia o religión propia, algo que no sucede en otros ámbitos como, en este caso, el budista.
Los rohinyá son musulmanes que viven en la parte oeste de Birmania, fronteriza con Bangladesh, y que sufren discriminación a manos de los budistas desde tiempo atrás. La situación empeoró tras la segunda guerra mundial: durante el conflicto, los británicos armaron a los rohinyá para que combatieran a los japoneses en Birmania. Aprovechando la ocasión, estos no sólo combatieron a los nipones, sino que aprovecharon la circunstancia para tomar venganza del trato recibido por parte de los birmanos. Una vez independiente en 1947, Birmania siempre ha considerado a los rohinyá como extranjeros en la práctica, negándoles a menudo el pasaporte y confinándolos en barrios segregados.
Esta situación ha movido a muchos rohinyá a intentar escapar de Birmania por mar, lo que ha generado un lucrativo negocio en manos de organizaciones criminales que, a cambio de sumas considerables, los embarcan en el golfo de Bengala con destino incierto. Tailandia, país también budista, no está dispuesta a acogerlos, aunque les hace llegar víveres y agua; Malasia, a pesar de ser musulmán, se comporta del mismo modo. Indonesia, el mayor país musulmán de la región, empezó acogiéndolos, pero la dimensión de la emigración ha hecho que reconsidere su política. Ante el rechazo a entrar en el país, y ya sin ninguna alternativa viable, en muchos casos son abandonados en los barcos, a la deriva, esperando que de este modo alguien se haga cargo de ellos. Es lo que les ha ocurrido a los setecientos que han saltado, por una vez, a las primeras páginas de los diarios occidentales.
Cuando escribimos estas líneas aún no se ha solucionado esta crisis, pero es fácil vaticinar que, en cualquier caso, no será la última. Mientras tanto, la ONU ha vuelto a mostrase completamente inoperante y se ha limitado a expresar, en boca del Alto Comisariado para los Refugiados, su «más grande preocupación». En Birmania, por su parte, el silencio al respecto es atronador y alcanza a la premio Nobel Aung San Suu Kyi, principal líder de la oposición, que ha guardado un cómplice silencio hasta el momento.